La vida hueca, relatos de estopa dándole cuerpo al tiempo, olor a detergente y nuestra imagen impregnada sobre la puerta metálica de los hornos en la cocina de la Biblioteca, pared que más que reflejar nos desdibuja abombados, como un espejismo, esquivando las manijas de madera. Formamos una figura familiar, folclórica, cruz de cuatro cabezas, corral en el que roncan las cartas o un mate muerto de sueño.
Qué va a ser trabajo esto, dice Figueroa, que sufre la falta de acción como una ofensa. Se para sobre dos piernas que parecen paréntesis y encara la pantalla. Así la toca con la frente dejando un beso de vapor en el vidrio vuelve a sentarse, gasta las palmas de las manos contra las rodilleras del pantalón gris. Viene de pulir todo lo metálico, barrer varias veces el piso, menos de lo que él quisiera. Yo también tengo que ocuparme con algo.
Si sonara el aviso Valerio iría a plantarse frente a la pantalla a tiempo para ver la aparición, letra a letra, de la orden, mientras nosotros nos alineamos un par de metros atrás esperando su voz innecesariamente imperativa, que en vez de envolvernos se eleva sin dominio. Figueroa saldría como el rayo repitiéndose sobre una pierna y otra, el Francés, su falsa indiferencia, mi imagen abollada en las puertas esperaría que le digan dónde llevar el pedido, sin demora.
Qué más quieren, dice Valerio. Pero Figueroa lo que no aguanta es orejear su disolución y yo mismo, por momentos, creo merecer otra cosa. Aunque no seamos más que cuatro maneras de contar.
Solos en el cuartito de limpieza, repasando los baños brillantes, protegidos por el barullo de la aspiradora, Figueroa se confiaba. En su imaginación o recuerdo pasaba siempre la misma película: la frontera. El silbido de un viento feroz que todavía le parecía oír y moldeaba a su gusto, igualándolos, piedras y hombres. La soledad. La fuerza. Los trabajos. El hombre concentrado convertido en otro elemento más de la naturaleza capaz de arrasar con los árboles y desviar los arroyos, de aplanar los montes y decidir la dirección de los rayos del sol. Nada peor, más ridículo que el presente.
Lo del Francés era una larga agonía, inventar ínfimas, sutiles variantes de sabores que no sabíamos festejar, como si todavía piloteara la cocina de un trasatlántico. Sus relatos, traicionados por el idioma y la dentadura postizos, incómodos, incapaces de transmitir la mordacidad de sus réplicas a choferes y valets, mozos de cuerda, almirantes, la gracia que habían disfrutado personajes notables que ninguno de nosotros conocía. Era el único que había viajado. Cuando explotaba esa veta no sólo lo oíamos atentamente, hasta el más miserable creía poder transplantarse, volar. De los bolsillos del Francés salieron, entre otras cosas, una moneda de oro puro que rodó entre nuestras manos iluminándonos las caras, cada uno la sopesó en el aire, olió la proximidad del cofre rastreado desde hacía tantos años repleto de piezas idénticas con la imagen de tres cumbres y en ellas una llama, una torre, un gallo, y en cuyo borde se leía República del Equador, Quito. O un birrete blanco, rústico, que nos probamos frente a la puerta de la cámara frigorífica aguantando el aire, las manos en la cintura, más la foto en la que el Francés, con ese mismo birrete, ya amarillento, una túnica hasta el piso, fondo de árabes, flanqueaba un dromedario, el pelo del animal sucio como si viniera de alzarse del barro y no de una tibia almohada de arena, toda la carga de la descripción del dromedario puesta en la aparente fragilidad de sus patas al flexionarse. En ocasiones, sus historias se hamacaban hasta caer tumbadas por el calor contra los adoquines.
No solamente muerto el tiempo. Alguna ausencia mordía la raíz de cada historia. El que es pobre, decía Figueroa, cuenta de cuando se llenó el buche, el rico, de cuando le faltó. Así justificaba, las pocas veces que vimos su voz aguda girar en la rueda, la abundancia de datos referidos al sacrificio de animales, la faena, la fiesta de hastiarse y acumular a la que daban pie el cambio de estación o un casamiento.
Para Valerio todas las oportunidades eran buenas para hablar bien de sí mismo. ¿O no? decía, inclinando la cabeza, pedido afectuoso de aceptación según el Diccionario de los Gestos, los hombros encogidos, una mano que de repente podía estrujarnos el brazo, ¿o no?, la otra apoyada sobre su pecho, sinceridad, imposición de un límite para el cuestionamiento de una convicción íntima, un guiño de ojo con el que fotografiaba nuestra cara de otarios. Era el jefe, no tenía nada más que decir.
Yo nunca conté que una mañana la luz, la calma que aparentaba flotar entre el polvillo en la pieza de Dolores, más allá de la puerta entornada, alrededor de la criatura dormida, un halo, un préstamo de azúcar, me habían incitado a entrar en silencio, a no quebrarlo arrastrando una de las tantas sillas junto a la suya hasta que el Diccionario de los Gestos, a punto de perder las tapas, cayera de fauces sobre su pulóver y ella girase su cara hacia la mía, mientras dos dedos pinzaban un mechón húmedo en las puntas detrás de la oreja. Qué importa de qué color eran el pelo, los ojos. Parece que yo siempre me estaba pasando las manos por la cara, alrededor de la boca, como si no me animase a expresar pensamientos, y por las sienes y la frente como quien peina: preocupaciones. Dije que de dónde lo había sacado. De verlo, dijo. No, dije, el Diccionario. El chico parecía de una propaganda de colchones. Se lo había traído el hombre, eso y una pila de revistas de la que recortaba recetas, páginas con moldes de costura, consejos que nunca practicaba y cada tanto iba a repasar con nostalgia, como un álbum de fotos de familia. Pero el Diccionario se le había pegado a los dedos cortos, teatrales, inconvenientes para incautos, era una compañía, una persona con quien charlar de los otros. No nos tuteábamos pero sin decir la palabra usted. Ella era de sostener la mirada incluso al servirse uno de mis cigarros, incluso al encenderlo. Fumaba medio sin darse cuenta. El imán de la cuna nos hizo girar las cabezas, sonreír. Hablaba de su padre. Lo más cerca que estuvimos fue la yema de mis dedos a la pelusa electrizada de su antebrazo, la impresión, viéndolo dormir a través de los barrotes de madera, de que así como ella aseguraba que su padre aún vivía en la cara del chico, en la ñata y los ojos rasgados que funcionaban como una válvula para la desconfianza o el asombro, íbamos juntando gestos ajenos como souvenirs. No, por favor. Sus antebrazos en cruz sobre el pecho, los puños cerrados, un brillo en el borde de los párpados que no llegó a derramarse.
No. Mi estilo era el silencio, boca cerrada, asentir, una sonrisa floja y el labio inferior brillante. A lo sumo, por compromiso, iba a ensartar mentiras, amasaría una pasta en la que el pasado se hiciera irreconocible y a distraerme con mi voz, verla trepar, grave, tropezando, sobre escombros de consonantes, hacerse ancha en la boca de embudo de la vocal, venir música.
El que tocaba la viola era Rega. Nunca lo llegué a ver pero a veces en el aire del pasillo vibraban, lejanos, unos acordes, y más tarde, sí, la funda a rombos matelasé en un rincón de la pieza, la Turca con las manos unidas sobre el pecho diciendo no sabés lo lindo que toca, los párpados bajos, de repente ruborizada, de qué se ríen, tarúpidos, lo único que faltaba que se metieran con su música, esos parches de paz cada tanto. Ella cebaría los mates o dándole unas puntadas a un dobladillo, de costura más no me pidas, y él sin zapatos sobre la cama, la espalda contra la pared, usurpaba tres posiciones: cabeza caída sobre el pecho de madera de la viola, casi besando las cuerdas, cabeza levantada, mentón en alto y en este caso voz clara, o labios estirados hacia adelante en dirección de la compañera, ojitos de cuis, copla pícara.
Milongas, más que nada, cadenas de eslabones monótonos arrastradas desde la penitenciaría, de donde, también, ese estado medio de momia del tiempo, piedra, como si viola además significase necesariamente rejas. Y estrofas pornográficas adaptadas a melodías conocidas o enhebrar en voz baja, distraídamente, una puteada atrás de otra.
Rejas que tenemos todos, decía Rega. Reja la madre, el padre, la mujer, los hijos rejas. Eso lo había aprendido meditando en las horas huecas de la cárcel. Daba un trago, hundía los dedos en el pelo sobre la frente y me miraba desde atrás de las rejas tatuadas para siempre en su cara. Ojo, decía, que yo soy un agradecido a la cárcel. No, pará la mano, ojo. Yo aprendí los límites, adentro. Primero había aprendido que existen, después a distinguirlos. Desde lo más insignificante, los miedos desde pibe que ni sabés por qué, la picardía, los vicios, hasta el cariño, las virtudes propias, la lealtad y todo lo que aprendiste a respetar. No hay errores. Rega pensaba que lo que llamamos error es la manifestación de un límite. De eso solamente te avivás adentro, decía, después que te diste cuatrocientas veces el mate contra la pared. Cuando andás en la calle y te creés que sos libre estás sonado. No sos nada, sos boleta. Después te cierran la jaula y empezás a ver que las rejas alrededor las tuviste siempre.
Cuando dinamitaron el edificio de la penitenciaría, Rega, como tantos curiosos, siguió el operativo desde la autopista, algo del polvo de la explosión se le pegó a la cara sudada. Eso mató a más de uno, ese día se terminó la libertad. Si no hay adentro no hay afuera, decía, es todo lo mismo.
Él a la cárcel la llevaba adentro, todas sus historias salían de ahí. La Turca se las pedía entusiasmada, como si no las conociera de memoria, por ahí para que no hablase de mujeres, y a cada cuento de Rega le correspondía otro suyo, siempre los mismos, cada historia la mitad de una medalla de amor que volvían a unir en mi presencia. Yo oficiaba callado sobre la cama, inmóvil en el espacio neutro y también estático de mi pieza, casi sin gravedad, como en una de esas cápsulas espaciales ancladas en el aire, ajenas a los astros que giran a su alrededor y sin comunicación con cualquier base de lanzamiento olvidada y desde el fondo de la caverna de una mano iluminada por la chispa de un encendedor llegaba la voz de Rega: al epiléptico hay que ponerle un pañuelo entre los dientes para que no se trague la lengua. Tenía uno en su calabozo. Era joven, lindo y suave pero en el fondo de sus ojos amenazaba siempre la espuma del mal. Algunos lo buscaban, los ataques eran espectaculares. El otro, el dorima, tenía la piel de la cara comida por una quemadura que le habían hecho con aceite, desde el bigote hasta el cuello. Cirujano le habían puesto los guachos, por el barbijo. El Cirujano no dormía. La noche la pasaba al lado del catre del lindo, prendiendo a cada rato el encendedor para verle de nuevo la cara lisa y frágil. Así todas las noches, toda la noche, Rega podía escuchar el chistido del encendedor y confundirlo en el sueño con los insectos del campo, su ritmo constante hasta el amanecer.
La Turca hacía encajar al Cirujano con Benavidez, del que nunca se acordaba el nombre. Un tipo de una pieza vecina, en la pensión de la Marga, lo mismo che, toda la noche dale que te dale, cri cri, con el encendedor, a ver si estaba el paquete abajo de la cama, y adónde se iba a ir, terminó prendiendo el colchón el pelotudo. Se acordaba bien, llegaban del laburo, serían las siete, en esa época Rega la esperaba en el bar de la estación y volvían, pesadas las piernas, contentos de volver a estar juntos, cebaban los últimos mates con una gota de ginebra entre desvestirse y cambiar pocas palabras sin importancia, y de lejos vieron la columna de humo que subía ensuciando el amanecer, la gente frenética dormida sacaba cosas a la vereda, todo negro, roto, agujereado, hecho una pasta con el agua y la ceniza y el humo que parecía sólido. La Turca había entrado a la pieza con desesperación de madre y ahí estaban, arriba de las cenizas del colchón, sus tres muñecas de porcelana, negras pero enteritas en la mitad del desastre. Primero un alivio inmenso porque creyó que se habían salvado. Pensó que iba a ser cuestión de limpiarlas pero en cuanto las quiso agarrar se le habían deshecho entre las manos. Nunca lo iba a perdonar al estúpido ése. Benavidez, decía entonces Rega, que lo había conocido en el norte. Abajo de la cama guardaba la guita del asalto a una clínica. Tipo con chispa, decía Rega, se hizo humo, cagó fuego. La Turca juraba que si pudiera tener todavía una de esas muñecas sería feliz. No sabía por qué pero las había llorado más que a un muerto. Se sentaba en el cantero de la plaza, abajo del gomero que la protegía de la lluvia y miraba a los tipos con cara de tristeza hasta ahuyentarlos, y mientras se frotaba las manos frías o se masajeaba los pies le caían las lágrimas.
Cúper también violaba el silencio con sus historias, pero la tarde que supo que lo habían encontrado trataba de hacerme hablar a mí. Se quedaba callado él y mirándome fijo, mientras inclinaba la cabeza alternativamente hacia un hombro o el otro, asentía. Ese silencio, mi silencio no llegaba a perforarlo, y nos quedábamos los dos a la espera, atentos a los ruidos del pasillo y a la luz gris oscura que anunciaba temporal, la sentíamos entrar por el nylon roto de la ventana, empardar todo, posarse, espesa, sobre nuestros hombros, aplastándonos de inquietud.
Oscuro Cúper, pitaba, avivaba la brasa y la brasa lo delató en un rincón. Entró un paso en la pieza una hija de la Doña, boca sin dientes, ojos blancos saltones que destacaban de la sombra. A Cúper le alcanzó un papel. Nos señaló a cada uno con el índice y levantó la vista al techo.
Cúper salió corriendo atrás suyo, oí sus pasos en la escalera y volviendo sobre tambores que sólo él podía escuchar, la vista baja, esquiva, las palabras a medias, un temblor entre fiebre y místico le confería el aire de un loco, hablaba de cortar los puentes a través de los que alguien pudiera acercarse, de amurar las puertas. Lo más impuro, decía, deshonesto. Cosas como el color de la infamia. El mechón se le descolgaba sobre la cara a cada rato, lo acomodaba, chasqueaba la lengua contra el paladar o golpeaba la palma de una mano con el puño de la otra, no era una risa ese ruido, más que de la garganta las palabras parecían salirle del pecho con la condición de que uno no entendiese, de una punta a la otra del pasillo, asomando sistemáticamente al hueco de la escalera. Qué le pasaba. Dijo que no era cosa de hacer siempre el mal, sino de además no haber hecho nunca el bien. Yo, siempre flotante, indeciso, qué rol juego. Un otario a los ojos de estos imbéciles, brazo derecho apuntando hacia abajo, criminal para mi mujer, ex mujer, brazo izquierdo extendido a la altura del hombro. Volvió a asomarse, encogido, a la escalera. Puede llegar en cualquier momento.
A la rastra lo entré en mi pieza. Quise manotear el papel. La misma mierda que los demás, gritó. Un puto, yo un puto. El envión nos hizo caer sobre la cama. Forcejeamos, la misma mierda, se oyó el crujido de una tabla que se empezaba a partir en alguna parte y la rajadura corriendo como chispa a través de una veta de pólvora, la caída, declenque seco final.
Pesqué el atado del suelo. Él daba trompadas furiosas contra el colchón. Prendí uno y le enderecé otro. Yo en la silla, él en el borde bajo de la cama, cabeza gacha, el encastre de las manos detrás de la nuca. Silbidos desde el fondo de los fueyes, dardos, su mujer había dado en el blanco. Volvé y vamonós, pedía.
Y ahora qué voy a hacer, preguntaba Cúper.
Te amenaza con su desamparo, es el colmo.
Me reí. Ahora necesitaba decirle puto yo a él, demostrarle que sus historias eran absurdas, sacármelo de encima. No me digas que vas a reconstruir una familia, dije.
Cúper se paró y sin mirarme, con parsimonia, fue a la pared que nos separaba de la pieza de Dolores. En una junta de los ladrillos bailaba un largo clavo oxidado. Sacándolo, se alcanzaba a ver un ángulo de su escena, el paso de partes de cuerpos, la esquina de la cómoda donde ella se miraba al espejo. Si había soñado cogerla contra esa pared, sus uñas rascando el revoque y el polvo que le blanqueaba una mejilla mientras vigilaba a su hijo o la desesperación del hombre en tren de hacerse la cena solo, preguntándole al aire dónde mierda estaba Dolores.
Arrimó la mejilla a la pared, su ojo a ese ojo mínimo. Cenan a esta hora, dijo, por la criatura. Si puede llamarse cena a eso; reconozco que lucha contra el ensueño que no la deja dejar de hacer cagadas, la falta misma de comida, el odio que debe sentir contra ellos dos, contra su propio apego. Así y todo, él tiene con que acompañar ese vinagre que a medida que se acaba lo encorva sobre el plato. Ahora aprovecha para acostar a la criatura. Tan preocupada que el chico duerma, como si eso le ahorrara haber nacido acá. No creo que él sea el padre. Hay noches que ese veneno lo hace pasarse de rosca, pierde el límite, se emperra, ella ahoga sus gritos con tal que no se despierte el monstruo que incuba al lado. Así, a ojo, no me parece hecha para la pasión, vos sabrás. Todo tan poco original, tan previsible. Cuando lo amamanta, la cabeza caída, dejando que la luz que entra desde la ventana le acaricie el cuello, no sé si viste el repliegue del labio inferior, las uñas que se hunden en el muslo, indecisa. Cuando se lava el pelo, con el tacho de agua entre las piernas, ese deshabillé que al final abre para perseguir con una punta de toalla los hilos de agua espumosa que le chorrearon. Ni verla barrer, vestirse y desvestirse, cambiar la ubicación de los adornos, de las cucharas que cuelgan sobre la pileta, qué querés que te diga. ¿Sabe que la mirás?
No dije no sé, ni que por las dudas solía pasearme desnudo de este lado del espejismo, que me acostaba en la cama y tapándome los ojos con el antebrazo me acariciaba los pelos del pecho.
Vino hacia mí. Me paré. El polvo gris del cemento le cubría media cara, las palmas de las manos que ahora me apretaban los hombros. Buscábamos palabras para disculpar al otro, balbuzas, peces voladores que no se decidían a morder el anzuelo. Era la rutina de dos payasos que de repente se ponen a caminar por el escenario repeliéndose como imanes, cuando uno se manda al rincón el otro se muerde las uñas, uno medio mira por la ventana, el otro tamborilea sobre el respaldo de la única silla, el otro apoya la espalda en la pared, el otro un pie de guitarrero sobre el canto del inodoro, no tan cómicos como para que el pie resbale, caiga, ni mucho menos que se atore y no lo puedan sacar. Cuando finalmente se enfrentan, el más petiso, el casi calvo, clava en el otro sus ojos de fuego, agita un atado de cigarros, un filtro baila en la boca del atado, ¿fuego?.
Volvimos cada uno a su puesto. El humo dio un respiro, fue a la ventana y volvió con noticias de truenos, estremeció la puerta, ninguna tiene picaporte, apenas un adoquín que la traba. Cuando las nubes se descompusieron se las oyó rebotar atontadas contra los marcos y el viento pasó a través de las piezas y por los pasillos del edificio como entre los huesos de un esqueleto levantando polvo, ropa colgada, gritos, botellas rodantes en la escalera.
Cúper pisó el último pucho, se levantó para irse y se enganchó el saco en la silla que cayó con la lentitud, el peso de un rey derrotado.
Dolores preparaba la cena. Pronto iba a llegar el hombre. Hasta que lo oí entrar empapado estuve mirando la noche extenderse desde la ventana. El nylon se había dejado tajear, flameaba loco contra el aire, siempre hace frío, pero al frío de esa nueva noche otra que ideas, migajas, la impresión de que una fuerza crispante, ciega, imposible de dominar ni entender se había apoderado de Cúper y de mí extenuándonos.
El chico de Dolores se largó a llorar, ahora succiona frenéticamente traga.
Noche, volvíamos, estiré el brazo a través de la separación de los hombros de Rega y la Turca y el sobre chasqueó contra el símil leopardo del tablero. Dos golpes efectivos, secos. La Turca sacudió sus bucles remotamente spray, vi su perfil luminoso según unos faroles que venían de frente, agudo en la nariz, el mentón, en el vértice del labio de arriba que se encimaba, y volviendo a fundirse con la sombra una vez que el auto pasó, qué decís.
Rega dijo hay que festejarlo. Los frenos, el chillido de la Turca, el arlequín de pañolenci que colgaba del espejito no dejó de bambolearse mientras ella prendía un faso sin ofrecer, mal pulso, pitadas ligeras, reproches del tiempo que hacía que no se la llevaba a ninguna parte, y esas pilchas, usaba unos tacos largos finos que si no dejaba de patear el plafón de chapa ya medio podrida dijo Rega que se lo iba a destruir, se callara, a quién le hablaba así, a él, repodridos se tenían, humo los ojos, él a ella que aplastó su pucho de rouge con la punta desafiante del pie y dijo lo de Arnaldo. De una mordida negra en el asfalto retomamos, entre puteadas, rezongos y palmadas de euforia en el tablero.
Pronto la ciudad empezó a desdibujarse. Autos sin luces, edificios en ruinas, quemas, la sombra estremecida de un caballo, la Turca marcó el baldío en el que años atrás se habían descubierto unos bebés abandonados, aquella foto en la que aparecían, ya degradándose, unos sobre otros, como crías del perro que los encontró. Revivimos casos siniestros. Rega contó del Castor Serna, de cómo lo había conocido bajo las chapas del penal. Un físico insignificante, decía Rega, la mirada fija en el camino, pura cabeza, puros dientes, más que nada. Muy cambiado. La religión, decía, es joda. Y medio kilómetro más adelante: parecía temible nomás cuando se limaba las uñas, abstraído del universo. O por la frialdad con que les contaba el padecimiento de sus víctimas, cómo mordía, arrancaba, digería sus mejillas, loco especialmente por las mejillas el Castor, los cobanis se cansaron de sus sermones acerca de la limpieza y la resurrección de la carne, dichos a los gritos desde su agujero, en plena noche, de atarlo y desatarlo, al final figuró suicidio.
Lo de Arnaldo había sido aquel lugar donde se juntaban los del ambiente antes de un viaje o después de una condena, un paraíso en el que pasaban por otro grupo de oficinistas, lejos de los tugurios habituales, los boliches donde se los citaba con un cabeceo, los malos hoteles. Había, entre las mesas, una tarima donde subía Arnaldo para amenizar las veladas: el público anticipaba el remate de viejos chistes, jugaba a hostigarlo, él: no tiren cosas que manchen, che.
Estacionamos junto a unos álamos. El río sería eso que no se veía. Todas las luces del restorán estaban encendidas, el enigma de los vidrios empaña: tengo que hablar con vos, susurró la Turca, portazo, sobresalto, chit, Rega acababa de cerrar y se acercaba, entramos.
En una mesa larga y gritona festejaba una familia. Arnaldo, atrás de una pila de ceniceros, a sus espaldas un cartel soy el jefe y hago lo que se me canta, el dibujo de una guitarra de cinco cuerdas, otro hoy no se fía, la frente caída sobre los brazos sobre la antigua registradora negra. El maitre y uno de los mozos lo levantaron, se dejó abrazar, la imagen de la Turca se asomó voluntariosa a sus pupilas sin que pareciera ver ni acordarse, rebotó en su boca abierta muda, lo repusieron en su silla de mimbre, le palmearon los hombros, Don Arnaldo siempre al pie del cañón, dijo el maitre guiñando demasiado un ojo. El mozo indiferente castigaba el borde de una mesa con su tic de repasador.
Sobreimpresas a la mirada de Arnaldo, las de los mozos, dóciles, la de Rega, deformada por el vientre de la copa y después en blanco bajaría para aprobar, la gelatinosa fija del lechón, el hocico hundido en adobo.
La Turca y Rega de a poco fueron reencontrándose, coincidían en el brindis, en la misma rodaja de papa, en un recuerdo que al otro se le trababa en la lengua lenta y rápida, sus miradas de repente en tregua, dejándolos comer, darse la mano a través del orden frágil de las fuentes que se amontonaban, sus restos, copas, más botellas, el pasado sobrevolaba la mesa como un ángel cosquilloso y ciego. La Turca esperaba que yo encontrase otro amigo como Rega, Rega una mujer como la Turca, todo lo que tenemos, decía, es de ella, no, ella, de los dos, gracias a ella, si no fuera por vos, brindis, mozos, otra, el maitre festejar, ni el volumen de la música ni ninguna exclamación hicieron que Arnaldo despegase la cara del chal de sus brazos, más brindis, risas francas o irónicas, tos, oler la rosa envuelta en celofán, no sentirse solo, gestos amplios, la lengua roja del vino denunció la inclinación de la mesa hacia Rega. Los lienzos, saltó Rega a resortes. Alegría, alegría, ma qué alegría, los lienzos. La Turca se lo llevó seguidos del cortejo del personal que le alcanzaba talco, toallitas, un aerosol.
Solo, después de haber pedido otro champagne, la mirada de una sobrina de la vieja de la otra mesa que la acompañaba llevándola por la cintura al baño cruzándose con la mía. En segundo plano, la mirada del marido.
El primer grito se disimuló con el corcho, hasta pudo haber parecido, si alguien lo oyó, de festejo. Se dieron vuelta, alguno estiró hacia mí su copa sonriente. Los vi cortar ese ademán en el aire, abrir grandes los ojos, las bocas y los brazos como si un veneno les hubiera empezado a hacer efecto. Se precipitaron hacia la puerta que llevaba a los baños. Hubo más gritos, un nudo en esa entrada demasiado angosta para tanta gente de la que salió al fin la vieja sostenida por los pies y los hombros. Improvisamos una cama con sillas, no se le encontraba el pulso. Algunos chicos lloraban, una de las madres empezó a putear. Por los gritos, esos hijos de puta éramos nosotros. Rega apareció enredado en los pantalones hasta las rodillas. La Turca y la sobrina de la vieja en el piso, agarradas de los pelos como si quisieran decapitarse de un tirón.
A Rega se le fueron al humo. Uno lo acogotaba, otro lo pateaba, otro le daba piñas en la espalda. Qué le hiciste, gritaban. Así llegó a la salida, a la estatua de Arnaldo en mimbre. Lo salvaron los mozos. La Turca ya no era la que se había llevado las manos a la garganta viendo venir la copa de su postre con una estrellita encendida adentro, los ojos húmedos por la emoción. Ahora recorría el comedor buscando con quién pelear o el taco perdido, todo el cuerpo en desnivel, escupiendo unas puteadas de jorobado a izquierda y derecha y gritando sueltenló, no me toquen. La otra lloraba contra una silla.
Volvimos tratando de retener imágenes de lo que había ocurrido, buscarles un orden. Pero secuencias de ese viaje, a la vez, iban cayendo a nuestras espaldas, se escapaban por las rendijas del auto y al tocar el asfalto del camino, a esa hora desierto, oscuro, este las chupaba para siempre.
Apareció la botella casi entera de champagne, un trago demasiado largo que me estalló en la nariz. En otro momento me dejaron solo en la banquina. Estaba la dentadura de la vieja, que Rega había descubierto en su bolsillo, y mordí el pico de la botella con esos dientes, quise hacerme una paja blanda, insensible, cada semicírculo de dentadura en una mano, rosa y amarillo, dormiría cuando volvieron al coche, o antes me habían contado a los gritos lo del baño del restorán, Rega los pantalones por el piso y la Turca, que podía metérsela toda entera en la boca, de rodillas, y la vieja que entra sin golpear, no distingue, recién cuando la Turca, ya pasaron varios segundos, Rega ya estiró su mano hacia el cuello, los hombros de la vieja, le dice abuela, la acaricia, recién cuando la Turca se separa, no se sabe si es la verga dura ojeándola de Rega o la mirada de la Turca pero le da el soponcio, la sobrina entra y la ve aferrada a la mano de Rega, después termina de caer.
O no dormí, veníamos cada uno hablando solo con los otros. Rega que planeaba irse al carajo, vender todo, cazar el coche, la caña, la colección de cuchillos y no volver a la ciudad en su puta vida. Todo qué. Ah, y la guitarra. La Turca empezó a ponerse triste por el taco y después tuvo como una intuición. Lo de esa noche había sido tan lindo, como una despedida, una imagen: yo me alejaba, a bordo de un bote, de ellos, que después de haberme empujado, mientras saludaban, se iban hundiendo en la arena de esa playa. A mí me vino a la cabeza una frase: lo único que es para toda la vida es la muerte. La muerte es para toda la vida, repetía. Rega los años que esperaba eso. Yo la muerte es para toda la vida. La Turca rota en llanto, inconsolable. Casi un coro.
¿Soné con Dolores, que le compraba un anillo de plata con una piedra o primero una noche uno de los nietos de la Doña dijo che señor, querés comprar, y puso sobre la silla un reloj pulsera de agujas, un juego de llaves, rouge, ese anillo?
Todo en el sueño se arremolinaba como vetas verdes de la piedra sin pulir, opaca. El parque a merced del viento. Unas pelotas de ramas secas que corrían al ras de la tierra sin pasto. Nadie alrededor de los cactus, ni bajo el esqueleto de la pérgola o los robles pelados, ni en los senderos de guijarros rojos donde mis pasos sonaban a maraca, a alarma que en un punto distante activó la salida de una persona a mi encuentro.
Las nubes colaban un calor bajo, viscoso, ocre como un moretón maduro. No es que estuviera lindo, pero algo del lago vacío, su piso de grietas, invitaba a caminar hasta la isla, falso oasis, eje de una ruleta alrededor de la que el viento hacía girar sus juguetes. De árbol en árbol guirnaldas de ligustros. De atrás de un tronco salió Rosi, riendosé, y se me acercó con un baile entre bufón y linyera.
La historia de su amor era incomprensible, o su voz de flor agreste, leporina, la cantaba así. El anillo venía a demostrar todo. Lo puso adelante de mi cara y se alinearon mi ojo, el del anillo y el suyo, guiñado, detrás. A cuánto me lo dejaba. Lo que tengas. Todo lo que tengo es lo que no tengo, decía yo. Al dármelo se me caía al matorral de latas, ratas, ropa dura.
Entonces Rosi apenas más alta que los yuyos empezaba a sacar anillos de la tierra. Sacaba los de la Turca, de colores, yo decía no y ella los tiraba para arriba uno por uno. No. Primero una y después la segunda alianza de oro comprada por el padre de Mirna. No. Argollas. No. Fondos de latas, latas sin fondo. No. Al final cerraba las manos alrededor de su cuello y trataba de ahorcarla, pero se escabullía por unos nidos de nutria al pie de los árboles.
O podría haberme despertado diciendo anillos, ido a rebuscar abajo de la cama y ver que el que me habían vendido seguía ahí, esperando. O antes había sido el anillo y mucho más tarde saber a quién se lo compraba, para qué. Me animé a dárselo una tarde que entró pidiendo fuego, fugaz, el chico podía despertarse de un momento a otro. Yo temblé mis manos alrededor de la suya, me disculpé, ella se acercó a la ventana, alzó la mano, me sonrió. Le pareció que la criatura lloraba. Volvió a mirar su anillo, el brazo estirado, los dientes blancos dejando su impresión sobre el labio rojo. Después dijo tengo que irme y se lo sacó. Tiene razón, dije. Dijo no y me tocó la mejilla. Pero que la entendiera.
No sé si ella sabía lo del clavo o si lo descubrió mientras apretaba el anillo contra su pecho y giraba la cabeza abarcando dos veces la cama atravesada, la pileta, el inodoro, el bulto de la ropa, y de casualidad fue a embocarle con la vista al clavo. Al darse vuelta su sonrisa seguía brillando. Queda entre nosotros, dijo, antes de irse. Quedó el anillo acusándome desde su dedo de óxido.
Sólo más tarde sería la silla, en la que quisimos que ella encima mío, abrazándome y al respaldo, la silla del color de su piel. O Dolores sentada desnuda justo en el borde, las manos en la cintura o alrededor de las patas de atrás, sólo la punta de los dedos de los pies en el piso, el tendón tenso, yo entre parado y de rodillas, causándole moretones en un hombro al apoyarme. Morder una oreja, hamacarnos entre chirridos sin llegar a romperla, sin sudar ni confianza aún como para que se arrodille en el asiento, el mentón sobre sus manos sobre el borde del respaldo contra el que sus tetas, la piedra del anillo metida en su boca y yo desde atrás, cerrando el círculo dilatado del tiempo, la deuda pendiente desde que entró con la silla, su perfume en mi pieza, al principio es siempre así.
La casa es chica pero el corazón es grande, roto y recién vuelto a pegar en letras azules, sombra naranja, sobre el fondo blanco de la loza, sobre el mantel de plástico opaco, a la izquierda un lápiz sin mina ahogado en un charco de pegamento y la huella del trapo de rejilla impresa en zig zag y hasta por compromiso, pero no, mucho antes de que pasara el dedo por la rebaba de pegamento transparente todavía fresco de las juntas, tentado de arrancar de golpe el lápiz y especulando si rompería o no el mantel, si se desgarraría de flor a flor atravesado por una de sus propias espinas, no, antes de que entrara Rega haciendo las señas del tres y el ancho de espadas, especialmente parco, apenas qué querés y hundir las manos de adelante en los bolsillos de atrás, antes, desde que Dolores apareció en la neblina oscura de esa misma mañana, dos cuadras más allá del edificio, la oí venir, sus tacos, chistidos, ¿desde cuándo?, a partir del sobresalto o incluso susto mutuo que no se apaciguaba guareciéndonos de que nos vieran o el viento en un portal, usaba unos zapatos que le había agarrado el agua y un sobretodo gris de guerra ceñido a la cintura, ¿la vio a la Turca?, dijo, ¿últimamente?, un par de días, por qué, algo le pasa, para mi eso se reducía a haber saltado al asiento delantero del coche de Rega y un viaje ácido, los dos a la defensiva, sin hablar del asunto ni de ningún otro, y ahora, por fin, desde el estacionamiento junto al río, claro: tengo que hablar con vos.
Me convida, dijo, una pitada que fueron dos, rápidas, de amateur, entrecerrando los ojos, como para entonarse y confiarme, mientras yo mordía el filtro ahora aromático, ahora algo húmedo y del todo otro filtro a través del cual me llegaba su voz, que había subido a lo de la Turca y la había encontrado retorciéndose en la orilla seca del colchón, que los labios se le iban para adentro de la boca, los ojos saltones sin verla ni cuando descorrió el pelo que le cruzaba a ramalazos la piel pálida helada de la cara, las cobijas, acá hubo un espacio en blanco destinado a todo lo que no iba a hacer falta que dijéramos, sólo el sonido de la saña del viento, mis manos subiéndole el cuello del abrigo con pulso de estrangulador, bajo las cobijas la Turca sujeta a la cama por unas abrazaderas, cintos, los ojos ciegos bien abiertos, la sábana empapada, algo horrible le pasa a esa mujer, haga algo.
Sollozos, Dolores desenrollándose escaleras abajo y el hombre que junta sillas aconsejándole que no se meta, como si fuesen dos Dolores distintas la que a la mañana siguiente volvió a subir para encontrar la pieza de la Turca ya vacía y trozos del cuadrito de loza en el piso, y la que de últimas dijo es tarde y me escabulló no sólo la mirada sino el cuerpo pasando con agilidad por debajo del arco de mi brazo rígido contra la pared y se alejó resonando los zapatos de cuero con su aureola gris, un poco deformes, hasta mucho después de habérsela comido la ochava sobre la alfombra flexible metálica que extendía mi imaginación, cada paso una abolladura en la que se espejaba menos real, ondulaciones del cuerpo mate, un par de gotas de púrpura en pezones y labios, negro en la cabellera, las pupilas, entre la comba de las nalgas.
Remonté a mi turno los veintidós escalones hacia lo de la Turca esquivando cáscaras, mocosos y matronas que los correteaban tratando de tirarles del pelo, piedras perdidas, lo de Rega, dije, un dedo gordo abordó la puerta verde musgo sin picaporte, nadie, campanas un poco acuáticas, tics de bazar oriental inyectados en un cuerpo hecho de te mato, atáte querés, miralo a éste.
Ristras de campanitas de cerámica pintadas a mano y ajos en la cara interior de la puerta. Estampa, espiga, crucifijo, almanaque. La pieza un cubo limpio, luminoso a puntillas, lleno de adornos que no alcanzaban a filtrar el sopapo, andá de una vez te digo, ni la cara del amor tiene tu sabor de las radios vecinas. En el centro la mesa cuadrada con su mantel de rosas, de un lado la cama y del otro un aparador con puertas de vidrio que dejaban ver la vajilla formada por partes de juegos, paquetes de comida, un fogón a alcohol. Abajo estarían la cacerolita tiznada y la pava, el tacho de aceite, el pan de jabón blanco, el veneno. El inodoro y la pileta colgaban atrás de una cortina de baño. En una esquina, del lado de Rega, su rincón, inclinadas en sus fundas la caña de pescar y la viola.
Sin darme tiempo a meter el termómetro de la mano entre las sábanas, a husmear manchas, arrugas, rastros, me asaltó una visión. La Turca inerte, llevada en brazos, noche, la cabeza le cuelga, un cordón de saliva cruza su mejilla y se le mete en la oreja, en el apuro los pies o los hombros topan contra las paredes, tiran el cuadrito que se parte, chocan también contra las paredes en el hueco de la escalera, afuera llueve, llega empapada a algún lugar y los médicos dicen no hay lo que hacer, dicen es tarde. Por nada más que la yema de dos dedos que iban de la puerta a la cama a las grietas del cuadrito de loza sobre el mantel fui triangulando un ahogo de oso de peluche entre almohadones sobre la colcha de retazos, fotos en la playa y perros de cerámica y cristal, perros que salen del mar mordiendo un palo y salpican a los buscadores de almejas, ese menearse de la almeja en fuga, angustia de caja de cáscara seca de naranja, funda elástica para tapa de inodoro de piel turquesa, costurero, espejos, estampado de repasador que me restalla en el lomo látigo lo parco de Rega preguntándome qué quería, no te oí entrar como disculpa por haber entrado, su multiplicación en las fotos aplastadas por el vidrio de la mesita de luz (repertorio de modas y bigotes, abrazo alrededor de los hombros de caño de la Turca, a la cabeza del tumulto de un banquete, con un bebé de espaldas a upa o poniéndole su firma a diferentes formas geográficas) y en los espejos a medida que estiraba los resortes del tórax, la actitud misma de casi desperezarse, de aplastar el pucho contra el piso indolente, de hacer señas, la forma en que pasó rozándome, agarró el cuadrito y fue a colgarlo en el lugar que sólo él sabía, cómo arrancó, finalmente, de un tirón, el lápiz, el dedo que metió por el agujero abierto en el mantel hasta encontrar la tabla áspera de la mesa abajo, todo nos congelaba propietario y netamente intruso, qué querés, te esperaba, de la manga saqué una botella de aguardiente, la alcé, tuvimos que sonreir, un grumo de imaginación con que aguantar el tomamos algo mío apenas él contestó: en lo de una amiga, a mi pregunta: ¿la patrona?
Qué va a ser trabajo esto, dice Figueroa, que sufre la falta de acción como una ofensa. Se para sobre dos piernas que parecen paréntesis y encara la pantalla. Así la toca con la frente dejando un beso de vapor en el vidrio vuelve a sentarse, gasta las palmas de las manos contra las rodilleras del pantalón gris. Viene de pulir todo lo metálico, barrer varias veces el piso, menos de lo que él quisiera. Yo también tengo que ocuparme con algo.
Si sonara el aviso Valerio iría a plantarse frente a la pantalla a tiempo para ver la aparición, letra a letra, de la orden, mientras nosotros nos alineamos un par de metros atrás esperando su voz innecesariamente imperativa, que en vez de envolvernos se eleva sin dominio. Figueroa saldría como el rayo repitiéndose sobre una pierna y otra, el Francés, su falsa indiferencia, mi imagen abollada en las puertas esperaría que le digan dónde llevar el pedido, sin demora.
Qué más quieren, dice Valerio. Pero Figueroa lo que no aguanta es orejear su disolución y yo mismo, por momentos, creo merecer otra cosa. Aunque no seamos más que cuatro maneras de contar.
Solos en el cuartito de limpieza, repasando los baños brillantes, protegidos por el barullo de la aspiradora, Figueroa se confiaba. En su imaginación o recuerdo pasaba siempre la misma película: la frontera. El silbido de un viento feroz que todavía le parecía oír y moldeaba a su gusto, igualándolos, piedras y hombres. La soledad. La fuerza. Los trabajos. El hombre concentrado convertido en otro elemento más de la naturaleza capaz de arrasar con los árboles y desviar los arroyos, de aplanar los montes y decidir la dirección de los rayos del sol. Nada peor, más ridículo que el presente.
Lo del Francés era una larga agonía, inventar ínfimas, sutiles variantes de sabores que no sabíamos festejar, como si todavía piloteara la cocina de un trasatlántico. Sus relatos, traicionados por el idioma y la dentadura postizos, incómodos, incapaces de transmitir la mordacidad de sus réplicas a choferes y valets, mozos de cuerda, almirantes, la gracia que habían disfrutado personajes notables que ninguno de nosotros conocía. Era el único que había viajado. Cuando explotaba esa veta no sólo lo oíamos atentamente, hasta el más miserable creía poder transplantarse, volar. De los bolsillos del Francés salieron, entre otras cosas, una moneda de oro puro que rodó entre nuestras manos iluminándonos las caras, cada uno la sopesó en el aire, olió la proximidad del cofre rastreado desde hacía tantos años repleto de piezas idénticas con la imagen de tres cumbres y en ellas una llama, una torre, un gallo, y en cuyo borde se leía República del Equador, Quito. O un birrete blanco, rústico, que nos probamos frente a la puerta de la cámara frigorífica aguantando el aire, las manos en la cintura, más la foto en la que el Francés, con ese mismo birrete, ya amarillento, una túnica hasta el piso, fondo de árabes, flanqueaba un dromedario, el pelo del animal sucio como si viniera de alzarse del barro y no de una tibia almohada de arena, toda la carga de la descripción del dromedario puesta en la aparente fragilidad de sus patas al flexionarse. En ocasiones, sus historias se hamacaban hasta caer tumbadas por el calor contra los adoquines.
No solamente muerto el tiempo. Alguna ausencia mordía la raíz de cada historia. El que es pobre, decía Figueroa, cuenta de cuando se llenó el buche, el rico, de cuando le faltó. Así justificaba, las pocas veces que vimos su voz aguda girar en la rueda, la abundancia de datos referidos al sacrificio de animales, la faena, la fiesta de hastiarse y acumular a la que daban pie el cambio de estación o un casamiento.
Para Valerio todas las oportunidades eran buenas para hablar bien de sí mismo. ¿O no? decía, inclinando la cabeza, pedido afectuoso de aceptación según el Diccionario de los Gestos, los hombros encogidos, una mano que de repente podía estrujarnos el brazo, ¿o no?, la otra apoyada sobre su pecho, sinceridad, imposición de un límite para el cuestionamiento de una convicción íntima, un guiño de ojo con el que fotografiaba nuestra cara de otarios. Era el jefe, no tenía nada más que decir.
Yo nunca conté que una mañana la luz, la calma que aparentaba flotar entre el polvillo en la pieza de Dolores, más allá de la puerta entornada, alrededor de la criatura dormida, un halo, un préstamo de azúcar, me habían incitado a entrar en silencio, a no quebrarlo arrastrando una de las tantas sillas junto a la suya hasta que el Diccionario de los Gestos, a punto de perder las tapas, cayera de fauces sobre su pulóver y ella girase su cara hacia la mía, mientras dos dedos pinzaban un mechón húmedo en las puntas detrás de la oreja. Qué importa de qué color eran el pelo, los ojos. Parece que yo siempre me estaba pasando las manos por la cara, alrededor de la boca, como si no me animase a expresar pensamientos, y por las sienes y la frente como quien peina: preocupaciones. Dije que de dónde lo había sacado. De verlo, dijo. No, dije, el Diccionario. El chico parecía de una propaganda de colchones. Se lo había traído el hombre, eso y una pila de revistas de la que recortaba recetas, páginas con moldes de costura, consejos que nunca practicaba y cada tanto iba a repasar con nostalgia, como un álbum de fotos de familia. Pero el Diccionario se le había pegado a los dedos cortos, teatrales, inconvenientes para incautos, era una compañía, una persona con quien charlar de los otros. No nos tuteábamos pero sin decir la palabra usted. Ella era de sostener la mirada incluso al servirse uno de mis cigarros, incluso al encenderlo. Fumaba medio sin darse cuenta. El imán de la cuna nos hizo girar las cabezas, sonreír. Hablaba de su padre. Lo más cerca que estuvimos fue la yema de mis dedos a la pelusa electrizada de su antebrazo, la impresión, viéndolo dormir a través de los barrotes de madera, de que así como ella aseguraba que su padre aún vivía en la cara del chico, en la ñata y los ojos rasgados que funcionaban como una válvula para la desconfianza o el asombro, íbamos juntando gestos ajenos como souvenirs. No, por favor. Sus antebrazos en cruz sobre el pecho, los puños cerrados, un brillo en el borde de los párpados que no llegó a derramarse.
No. Mi estilo era el silencio, boca cerrada, asentir, una sonrisa floja y el labio inferior brillante. A lo sumo, por compromiso, iba a ensartar mentiras, amasaría una pasta en la que el pasado se hiciera irreconocible y a distraerme con mi voz, verla trepar, grave, tropezando, sobre escombros de consonantes, hacerse ancha en la boca de embudo de la vocal, venir música.
El que tocaba la viola era Rega. Nunca lo llegué a ver pero a veces en el aire del pasillo vibraban, lejanos, unos acordes, y más tarde, sí, la funda a rombos matelasé en un rincón de la pieza, la Turca con las manos unidas sobre el pecho diciendo no sabés lo lindo que toca, los párpados bajos, de repente ruborizada, de qué se ríen, tarúpidos, lo único que faltaba que se metieran con su música, esos parches de paz cada tanto. Ella cebaría los mates o dándole unas puntadas a un dobladillo, de costura más no me pidas, y él sin zapatos sobre la cama, la espalda contra la pared, usurpaba tres posiciones: cabeza caída sobre el pecho de madera de la viola, casi besando las cuerdas, cabeza levantada, mentón en alto y en este caso voz clara, o labios estirados hacia adelante en dirección de la compañera, ojitos de cuis, copla pícara.
Milongas, más que nada, cadenas de eslabones monótonos arrastradas desde la penitenciaría, de donde, también, ese estado medio de momia del tiempo, piedra, como si viola además significase necesariamente rejas. Y estrofas pornográficas adaptadas a melodías conocidas o enhebrar en voz baja, distraídamente, una puteada atrás de otra.
Rejas que tenemos todos, decía Rega. Reja la madre, el padre, la mujer, los hijos rejas. Eso lo había aprendido meditando en las horas huecas de la cárcel. Daba un trago, hundía los dedos en el pelo sobre la frente y me miraba desde atrás de las rejas tatuadas para siempre en su cara. Ojo, decía, que yo soy un agradecido a la cárcel. No, pará la mano, ojo. Yo aprendí los límites, adentro. Primero había aprendido que existen, después a distinguirlos. Desde lo más insignificante, los miedos desde pibe que ni sabés por qué, la picardía, los vicios, hasta el cariño, las virtudes propias, la lealtad y todo lo que aprendiste a respetar. No hay errores. Rega pensaba que lo que llamamos error es la manifestación de un límite. De eso solamente te avivás adentro, decía, después que te diste cuatrocientas veces el mate contra la pared. Cuando andás en la calle y te creés que sos libre estás sonado. No sos nada, sos boleta. Después te cierran la jaula y empezás a ver que las rejas alrededor las tuviste siempre.
Cuando dinamitaron el edificio de la penitenciaría, Rega, como tantos curiosos, siguió el operativo desde la autopista, algo del polvo de la explosión se le pegó a la cara sudada. Eso mató a más de uno, ese día se terminó la libertad. Si no hay adentro no hay afuera, decía, es todo lo mismo.
Él a la cárcel la llevaba adentro, todas sus historias salían de ahí. La Turca se las pedía entusiasmada, como si no las conociera de memoria, por ahí para que no hablase de mujeres, y a cada cuento de Rega le correspondía otro suyo, siempre los mismos, cada historia la mitad de una medalla de amor que volvían a unir en mi presencia. Yo oficiaba callado sobre la cama, inmóvil en el espacio neutro y también estático de mi pieza, casi sin gravedad, como en una de esas cápsulas espaciales ancladas en el aire, ajenas a los astros que giran a su alrededor y sin comunicación con cualquier base de lanzamiento olvidada y desde el fondo de la caverna de una mano iluminada por la chispa de un encendedor llegaba la voz de Rega: al epiléptico hay que ponerle un pañuelo entre los dientes para que no se trague la lengua. Tenía uno en su calabozo. Era joven, lindo y suave pero en el fondo de sus ojos amenazaba siempre la espuma del mal. Algunos lo buscaban, los ataques eran espectaculares. El otro, el dorima, tenía la piel de la cara comida por una quemadura que le habían hecho con aceite, desde el bigote hasta el cuello. Cirujano le habían puesto los guachos, por el barbijo. El Cirujano no dormía. La noche la pasaba al lado del catre del lindo, prendiendo a cada rato el encendedor para verle de nuevo la cara lisa y frágil. Así todas las noches, toda la noche, Rega podía escuchar el chistido del encendedor y confundirlo en el sueño con los insectos del campo, su ritmo constante hasta el amanecer.
La Turca hacía encajar al Cirujano con Benavidez, del que nunca se acordaba el nombre. Un tipo de una pieza vecina, en la pensión de la Marga, lo mismo che, toda la noche dale que te dale, cri cri, con el encendedor, a ver si estaba el paquete abajo de la cama, y adónde se iba a ir, terminó prendiendo el colchón el pelotudo. Se acordaba bien, llegaban del laburo, serían las siete, en esa época Rega la esperaba en el bar de la estación y volvían, pesadas las piernas, contentos de volver a estar juntos, cebaban los últimos mates con una gota de ginebra entre desvestirse y cambiar pocas palabras sin importancia, y de lejos vieron la columna de humo que subía ensuciando el amanecer, la gente frenética dormida sacaba cosas a la vereda, todo negro, roto, agujereado, hecho una pasta con el agua y la ceniza y el humo que parecía sólido. La Turca había entrado a la pieza con desesperación de madre y ahí estaban, arriba de las cenizas del colchón, sus tres muñecas de porcelana, negras pero enteritas en la mitad del desastre. Primero un alivio inmenso porque creyó que se habían salvado. Pensó que iba a ser cuestión de limpiarlas pero en cuanto las quiso agarrar se le habían deshecho entre las manos. Nunca lo iba a perdonar al estúpido ése. Benavidez, decía entonces Rega, que lo había conocido en el norte. Abajo de la cama guardaba la guita del asalto a una clínica. Tipo con chispa, decía Rega, se hizo humo, cagó fuego. La Turca juraba que si pudiera tener todavía una de esas muñecas sería feliz. No sabía por qué pero las había llorado más que a un muerto. Se sentaba en el cantero de la plaza, abajo del gomero que la protegía de la lluvia y miraba a los tipos con cara de tristeza hasta ahuyentarlos, y mientras se frotaba las manos frías o se masajeaba los pies le caían las lágrimas.
Cúper también violaba el silencio con sus historias, pero la tarde que supo que lo habían encontrado trataba de hacerme hablar a mí. Se quedaba callado él y mirándome fijo, mientras inclinaba la cabeza alternativamente hacia un hombro o el otro, asentía. Ese silencio, mi silencio no llegaba a perforarlo, y nos quedábamos los dos a la espera, atentos a los ruidos del pasillo y a la luz gris oscura que anunciaba temporal, la sentíamos entrar por el nylon roto de la ventana, empardar todo, posarse, espesa, sobre nuestros hombros, aplastándonos de inquietud.
Oscuro Cúper, pitaba, avivaba la brasa y la brasa lo delató en un rincón. Entró un paso en la pieza una hija de la Doña, boca sin dientes, ojos blancos saltones que destacaban de la sombra. A Cúper le alcanzó un papel. Nos señaló a cada uno con el índice y levantó la vista al techo.
Cúper salió corriendo atrás suyo, oí sus pasos en la escalera y volviendo sobre tambores que sólo él podía escuchar, la vista baja, esquiva, las palabras a medias, un temblor entre fiebre y místico le confería el aire de un loco, hablaba de cortar los puentes a través de los que alguien pudiera acercarse, de amurar las puertas. Lo más impuro, decía, deshonesto. Cosas como el color de la infamia. El mechón se le descolgaba sobre la cara a cada rato, lo acomodaba, chasqueaba la lengua contra el paladar o golpeaba la palma de una mano con el puño de la otra, no era una risa ese ruido, más que de la garganta las palabras parecían salirle del pecho con la condición de que uno no entendiese, de una punta a la otra del pasillo, asomando sistemáticamente al hueco de la escalera. Qué le pasaba. Dijo que no era cosa de hacer siempre el mal, sino de además no haber hecho nunca el bien. Yo, siempre flotante, indeciso, qué rol juego. Un otario a los ojos de estos imbéciles, brazo derecho apuntando hacia abajo, criminal para mi mujer, ex mujer, brazo izquierdo extendido a la altura del hombro. Volvió a asomarse, encogido, a la escalera. Puede llegar en cualquier momento.
A la rastra lo entré en mi pieza. Quise manotear el papel. La misma mierda que los demás, gritó. Un puto, yo un puto. El envión nos hizo caer sobre la cama. Forcejeamos, la misma mierda, se oyó el crujido de una tabla que se empezaba a partir en alguna parte y la rajadura corriendo como chispa a través de una veta de pólvora, la caída, declenque seco final.
Pesqué el atado del suelo. Él daba trompadas furiosas contra el colchón. Prendí uno y le enderecé otro. Yo en la silla, él en el borde bajo de la cama, cabeza gacha, el encastre de las manos detrás de la nuca. Silbidos desde el fondo de los fueyes, dardos, su mujer había dado en el blanco. Volvé y vamonós, pedía.
Y ahora qué voy a hacer, preguntaba Cúper.
Te amenaza con su desamparo, es el colmo.
Me reí. Ahora necesitaba decirle puto yo a él, demostrarle que sus historias eran absurdas, sacármelo de encima. No me digas que vas a reconstruir una familia, dije.
Cúper se paró y sin mirarme, con parsimonia, fue a la pared que nos separaba de la pieza de Dolores. En una junta de los ladrillos bailaba un largo clavo oxidado. Sacándolo, se alcanzaba a ver un ángulo de su escena, el paso de partes de cuerpos, la esquina de la cómoda donde ella se miraba al espejo. Si había soñado cogerla contra esa pared, sus uñas rascando el revoque y el polvo que le blanqueaba una mejilla mientras vigilaba a su hijo o la desesperación del hombre en tren de hacerse la cena solo, preguntándole al aire dónde mierda estaba Dolores.
Arrimó la mejilla a la pared, su ojo a ese ojo mínimo. Cenan a esta hora, dijo, por la criatura. Si puede llamarse cena a eso; reconozco que lucha contra el ensueño que no la deja dejar de hacer cagadas, la falta misma de comida, el odio que debe sentir contra ellos dos, contra su propio apego. Así y todo, él tiene con que acompañar ese vinagre que a medida que se acaba lo encorva sobre el plato. Ahora aprovecha para acostar a la criatura. Tan preocupada que el chico duerma, como si eso le ahorrara haber nacido acá. No creo que él sea el padre. Hay noches que ese veneno lo hace pasarse de rosca, pierde el límite, se emperra, ella ahoga sus gritos con tal que no se despierte el monstruo que incuba al lado. Así, a ojo, no me parece hecha para la pasión, vos sabrás. Todo tan poco original, tan previsible. Cuando lo amamanta, la cabeza caída, dejando que la luz que entra desde la ventana le acaricie el cuello, no sé si viste el repliegue del labio inferior, las uñas que se hunden en el muslo, indecisa. Cuando se lava el pelo, con el tacho de agua entre las piernas, ese deshabillé que al final abre para perseguir con una punta de toalla los hilos de agua espumosa que le chorrearon. Ni verla barrer, vestirse y desvestirse, cambiar la ubicación de los adornos, de las cucharas que cuelgan sobre la pileta, qué querés que te diga. ¿Sabe que la mirás?
No dije no sé, ni que por las dudas solía pasearme desnudo de este lado del espejismo, que me acostaba en la cama y tapándome los ojos con el antebrazo me acariciaba los pelos del pecho.
Vino hacia mí. Me paré. El polvo gris del cemento le cubría media cara, las palmas de las manos que ahora me apretaban los hombros. Buscábamos palabras para disculpar al otro, balbuzas, peces voladores que no se decidían a morder el anzuelo. Era la rutina de dos payasos que de repente se ponen a caminar por el escenario repeliéndose como imanes, cuando uno se manda al rincón el otro se muerde las uñas, uno medio mira por la ventana, el otro tamborilea sobre el respaldo de la única silla, el otro apoya la espalda en la pared, el otro un pie de guitarrero sobre el canto del inodoro, no tan cómicos como para que el pie resbale, caiga, ni mucho menos que se atore y no lo puedan sacar. Cuando finalmente se enfrentan, el más petiso, el casi calvo, clava en el otro sus ojos de fuego, agita un atado de cigarros, un filtro baila en la boca del atado, ¿fuego?.
Volvimos cada uno a su puesto. El humo dio un respiro, fue a la ventana y volvió con noticias de truenos, estremeció la puerta, ninguna tiene picaporte, apenas un adoquín que la traba. Cuando las nubes se descompusieron se las oyó rebotar atontadas contra los marcos y el viento pasó a través de las piezas y por los pasillos del edificio como entre los huesos de un esqueleto levantando polvo, ropa colgada, gritos, botellas rodantes en la escalera.
Cúper pisó el último pucho, se levantó para irse y se enganchó el saco en la silla que cayó con la lentitud, el peso de un rey derrotado.
Dolores preparaba la cena. Pronto iba a llegar el hombre. Hasta que lo oí entrar empapado estuve mirando la noche extenderse desde la ventana. El nylon se había dejado tajear, flameaba loco contra el aire, siempre hace frío, pero al frío de esa nueva noche otra que ideas, migajas, la impresión de que una fuerza crispante, ciega, imposible de dominar ni entender se había apoderado de Cúper y de mí extenuándonos.
El chico de Dolores se largó a llorar, ahora succiona frenéticamente traga.
Noche, volvíamos, estiré el brazo a través de la separación de los hombros de Rega y la Turca y el sobre chasqueó contra el símil leopardo del tablero. Dos golpes efectivos, secos. La Turca sacudió sus bucles remotamente spray, vi su perfil luminoso según unos faroles que venían de frente, agudo en la nariz, el mentón, en el vértice del labio de arriba que se encimaba, y volviendo a fundirse con la sombra una vez que el auto pasó, qué decís.
Rega dijo hay que festejarlo. Los frenos, el chillido de la Turca, el arlequín de pañolenci que colgaba del espejito no dejó de bambolearse mientras ella prendía un faso sin ofrecer, mal pulso, pitadas ligeras, reproches del tiempo que hacía que no se la llevaba a ninguna parte, y esas pilchas, usaba unos tacos largos finos que si no dejaba de patear el plafón de chapa ya medio podrida dijo Rega que se lo iba a destruir, se callara, a quién le hablaba así, a él, repodridos se tenían, humo los ojos, él a ella que aplastó su pucho de rouge con la punta desafiante del pie y dijo lo de Arnaldo. De una mordida negra en el asfalto retomamos, entre puteadas, rezongos y palmadas de euforia en el tablero.
Pronto la ciudad empezó a desdibujarse. Autos sin luces, edificios en ruinas, quemas, la sombra estremecida de un caballo, la Turca marcó el baldío en el que años atrás se habían descubierto unos bebés abandonados, aquella foto en la que aparecían, ya degradándose, unos sobre otros, como crías del perro que los encontró. Revivimos casos siniestros. Rega contó del Castor Serna, de cómo lo había conocido bajo las chapas del penal. Un físico insignificante, decía Rega, la mirada fija en el camino, pura cabeza, puros dientes, más que nada. Muy cambiado. La religión, decía, es joda. Y medio kilómetro más adelante: parecía temible nomás cuando se limaba las uñas, abstraído del universo. O por la frialdad con que les contaba el padecimiento de sus víctimas, cómo mordía, arrancaba, digería sus mejillas, loco especialmente por las mejillas el Castor, los cobanis se cansaron de sus sermones acerca de la limpieza y la resurrección de la carne, dichos a los gritos desde su agujero, en plena noche, de atarlo y desatarlo, al final figuró suicidio.
Lo de Arnaldo había sido aquel lugar donde se juntaban los del ambiente antes de un viaje o después de una condena, un paraíso en el que pasaban por otro grupo de oficinistas, lejos de los tugurios habituales, los boliches donde se los citaba con un cabeceo, los malos hoteles. Había, entre las mesas, una tarima donde subía Arnaldo para amenizar las veladas: el público anticipaba el remate de viejos chistes, jugaba a hostigarlo, él: no tiren cosas que manchen, che.
Estacionamos junto a unos álamos. El río sería eso que no se veía. Todas las luces del restorán estaban encendidas, el enigma de los vidrios empaña: tengo que hablar con vos, susurró la Turca, portazo, sobresalto, chit, Rega acababa de cerrar y se acercaba, entramos.
En una mesa larga y gritona festejaba una familia. Arnaldo, atrás de una pila de ceniceros, a sus espaldas un cartel soy el jefe y hago lo que se me canta, el dibujo de una guitarra de cinco cuerdas, otro hoy no se fía, la frente caída sobre los brazos sobre la antigua registradora negra. El maitre y uno de los mozos lo levantaron, se dejó abrazar, la imagen de la Turca se asomó voluntariosa a sus pupilas sin que pareciera ver ni acordarse, rebotó en su boca abierta muda, lo repusieron en su silla de mimbre, le palmearon los hombros, Don Arnaldo siempre al pie del cañón, dijo el maitre guiñando demasiado un ojo. El mozo indiferente castigaba el borde de una mesa con su tic de repasador.
Sobreimpresas a la mirada de Arnaldo, las de los mozos, dóciles, la de Rega, deformada por el vientre de la copa y después en blanco bajaría para aprobar, la gelatinosa fija del lechón, el hocico hundido en adobo.
La Turca y Rega de a poco fueron reencontrándose, coincidían en el brindis, en la misma rodaja de papa, en un recuerdo que al otro se le trababa en la lengua lenta y rápida, sus miradas de repente en tregua, dejándolos comer, darse la mano a través del orden frágil de las fuentes que se amontonaban, sus restos, copas, más botellas, el pasado sobrevolaba la mesa como un ángel cosquilloso y ciego. La Turca esperaba que yo encontrase otro amigo como Rega, Rega una mujer como la Turca, todo lo que tenemos, decía, es de ella, no, ella, de los dos, gracias a ella, si no fuera por vos, brindis, mozos, otra, el maitre festejar, ni el volumen de la música ni ninguna exclamación hicieron que Arnaldo despegase la cara del chal de sus brazos, más brindis, risas francas o irónicas, tos, oler la rosa envuelta en celofán, no sentirse solo, gestos amplios, la lengua roja del vino denunció la inclinación de la mesa hacia Rega. Los lienzos, saltó Rega a resortes. Alegría, alegría, ma qué alegría, los lienzos. La Turca se lo llevó seguidos del cortejo del personal que le alcanzaba talco, toallitas, un aerosol.
Solo, después de haber pedido otro champagne, la mirada de una sobrina de la vieja de la otra mesa que la acompañaba llevándola por la cintura al baño cruzándose con la mía. En segundo plano, la mirada del marido.
El primer grito se disimuló con el corcho, hasta pudo haber parecido, si alguien lo oyó, de festejo. Se dieron vuelta, alguno estiró hacia mí su copa sonriente. Los vi cortar ese ademán en el aire, abrir grandes los ojos, las bocas y los brazos como si un veneno les hubiera empezado a hacer efecto. Se precipitaron hacia la puerta que llevaba a los baños. Hubo más gritos, un nudo en esa entrada demasiado angosta para tanta gente de la que salió al fin la vieja sostenida por los pies y los hombros. Improvisamos una cama con sillas, no se le encontraba el pulso. Algunos chicos lloraban, una de las madres empezó a putear. Por los gritos, esos hijos de puta éramos nosotros. Rega apareció enredado en los pantalones hasta las rodillas. La Turca y la sobrina de la vieja en el piso, agarradas de los pelos como si quisieran decapitarse de un tirón.
A Rega se le fueron al humo. Uno lo acogotaba, otro lo pateaba, otro le daba piñas en la espalda. Qué le hiciste, gritaban. Así llegó a la salida, a la estatua de Arnaldo en mimbre. Lo salvaron los mozos. La Turca ya no era la que se había llevado las manos a la garganta viendo venir la copa de su postre con una estrellita encendida adentro, los ojos húmedos por la emoción. Ahora recorría el comedor buscando con quién pelear o el taco perdido, todo el cuerpo en desnivel, escupiendo unas puteadas de jorobado a izquierda y derecha y gritando sueltenló, no me toquen. La otra lloraba contra una silla.
Volvimos tratando de retener imágenes de lo que había ocurrido, buscarles un orden. Pero secuencias de ese viaje, a la vez, iban cayendo a nuestras espaldas, se escapaban por las rendijas del auto y al tocar el asfalto del camino, a esa hora desierto, oscuro, este las chupaba para siempre.
Apareció la botella casi entera de champagne, un trago demasiado largo que me estalló en la nariz. En otro momento me dejaron solo en la banquina. Estaba la dentadura de la vieja, que Rega había descubierto en su bolsillo, y mordí el pico de la botella con esos dientes, quise hacerme una paja blanda, insensible, cada semicírculo de dentadura en una mano, rosa y amarillo, dormiría cuando volvieron al coche, o antes me habían contado a los gritos lo del baño del restorán, Rega los pantalones por el piso y la Turca, que podía metérsela toda entera en la boca, de rodillas, y la vieja que entra sin golpear, no distingue, recién cuando la Turca, ya pasaron varios segundos, Rega ya estiró su mano hacia el cuello, los hombros de la vieja, le dice abuela, la acaricia, recién cuando la Turca se separa, no se sabe si es la verga dura ojeándola de Rega o la mirada de la Turca pero le da el soponcio, la sobrina entra y la ve aferrada a la mano de Rega, después termina de caer.
O no dormí, veníamos cada uno hablando solo con los otros. Rega que planeaba irse al carajo, vender todo, cazar el coche, la caña, la colección de cuchillos y no volver a la ciudad en su puta vida. Todo qué. Ah, y la guitarra. La Turca empezó a ponerse triste por el taco y después tuvo como una intuición. Lo de esa noche había sido tan lindo, como una despedida, una imagen: yo me alejaba, a bordo de un bote, de ellos, que después de haberme empujado, mientras saludaban, se iban hundiendo en la arena de esa playa. A mí me vino a la cabeza una frase: lo único que es para toda la vida es la muerte. La muerte es para toda la vida, repetía. Rega los años que esperaba eso. Yo la muerte es para toda la vida. La Turca rota en llanto, inconsolable. Casi un coro.
¿Soné con Dolores, que le compraba un anillo de plata con una piedra o primero una noche uno de los nietos de la Doña dijo che señor, querés comprar, y puso sobre la silla un reloj pulsera de agujas, un juego de llaves, rouge, ese anillo?
Todo en el sueño se arremolinaba como vetas verdes de la piedra sin pulir, opaca. El parque a merced del viento. Unas pelotas de ramas secas que corrían al ras de la tierra sin pasto. Nadie alrededor de los cactus, ni bajo el esqueleto de la pérgola o los robles pelados, ni en los senderos de guijarros rojos donde mis pasos sonaban a maraca, a alarma que en un punto distante activó la salida de una persona a mi encuentro.
Las nubes colaban un calor bajo, viscoso, ocre como un moretón maduro. No es que estuviera lindo, pero algo del lago vacío, su piso de grietas, invitaba a caminar hasta la isla, falso oasis, eje de una ruleta alrededor de la que el viento hacía girar sus juguetes. De árbol en árbol guirnaldas de ligustros. De atrás de un tronco salió Rosi, riendosé, y se me acercó con un baile entre bufón y linyera.
La historia de su amor era incomprensible, o su voz de flor agreste, leporina, la cantaba así. El anillo venía a demostrar todo. Lo puso adelante de mi cara y se alinearon mi ojo, el del anillo y el suyo, guiñado, detrás. A cuánto me lo dejaba. Lo que tengas. Todo lo que tengo es lo que no tengo, decía yo. Al dármelo se me caía al matorral de latas, ratas, ropa dura.
Entonces Rosi apenas más alta que los yuyos empezaba a sacar anillos de la tierra. Sacaba los de la Turca, de colores, yo decía no y ella los tiraba para arriba uno por uno. No. Primero una y después la segunda alianza de oro comprada por el padre de Mirna. No. Argollas. No. Fondos de latas, latas sin fondo. No. Al final cerraba las manos alrededor de su cuello y trataba de ahorcarla, pero se escabullía por unos nidos de nutria al pie de los árboles.
O podría haberme despertado diciendo anillos, ido a rebuscar abajo de la cama y ver que el que me habían vendido seguía ahí, esperando. O antes había sido el anillo y mucho más tarde saber a quién se lo compraba, para qué. Me animé a dárselo una tarde que entró pidiendo fuego, fugaz, el chico podía despertarse de un momento a otro. Yo temblé mis manos alrededor de la suya, me disculpé, ella se acercó a la ventana, alzó la mano, me sonrió. Le pareció que la criatura lloraba. Volvió a mirar su anillo, el brazo estirado, los dientes blancos dejando su impresión sobre el labio rojo. Después dijo tengo que irme y se lo sacó. Tiene razón, dije. Dijo no y me tocó la mejilla. Pero que la entendiera.
No sé si ella sabía lo del clavo o si lo descubrió mientras apretaba el anillo contra su pecho y giraba la cabeza abarcando dos veces la cama atravesada, la pileta, el inodoro, el bulto de la ropa, y de casualidad fue a embocarle con la vista al clavo. Al darse vuelta su sonrisa seguía brillando. Queda entre nosotros, dijo, antes de irse. Quedó el anillo acusándome desde su dedo de óxido.
Sólo más tarde sería la silla, en la que quisimos que ella encima mío, abrazándome y al respaldo, la silla del color de su piel. O Dolores sentada desnuda justo en el borde, las manos en la cintura o alrededor de las patas de atrás, sólo la punta de los dedos de los pies en el piso, el tendón tenso, yo entre parado y de rodillas, causándole moretones en un hombro al apoyarme. Morder una oreja, hamacarnos entre chirridos sin llegar a romperla, sin sudar ni confianza aún como para que se arrodille en el asiento, el mentón sobre sus manos sobre el borde del respaldo contra el que sus tetas, la piedra del anillo metida en su boca y yo desde atrás, cerrando el círculo dilatado del tiempo, la deuda pendiente desde que entró con la silla, su perfume en mi pieza, al principio es siempre así.
La casa es chica pero el corazón es grande, roto y recién vuelto a pegar en letras azules, sombra naranja, sobre el fondo blanco de la loza, sobre el mantel de plástico opaco, a la izquierda un lápiz sin mina ahogado en un charco de pegamento y la huella del trapo de rejilla impresa en zig zag y hasta por compromiso, pero no, mucho antes de que pasara el dedo por la rebaba de pegamento transparente todavía fresco de las juntas, tentado de arrancar de golpe el lápiz y especulando si rompería o no el mantel, si se desgarraría de flor a flor atravesado por una de sus propias espinas, no, antes de que entrara Rega haciendo las señas del tres y el ancho de espadas, especialmente parco, apenas qué querés y hundir las manos de adelante en los bolsillos de atrás, antes, desde que Dolores apareció en la neblina oscura de esa misma mañana, dos cuadras más allá del edificio, la oí venir, sus tacos, chistidos, ¿desde cuándo?, a partir del sobresalto o incluso susto mutuo que no se apaciguaba guareciéndonos de que nos vieran o el viento en un portal, usaba unos zapatos que le había agarrado el agua y un sobretodo gris de guerra ceñido a la cintura, ¿la vio a la Turca?, dijo, ¿últimamente?, un par de días, por qué, algo le pasa, para mi eso se reducía a haber saltado al asiento delantero del coche de Rega y un viaje ácido, los dos a la defensiva, sin hablar del asunto ni de ningún otro, y ahora, por fin, desde el estacionamiento junto al río, claro: tengo que hablar con vos.
Me convida, dijo, una pitada que fueron dos, rápidas, de amateur, entrecerrando los ojos, como para entonarse y confiarme, mientras yo mordía el filtro ahora aromático, ahora algo húmedo y del todo otro filtro a través del cual me llegaba su voz, que había subido a lo de la Turca y la había encontrado retorciéndose en la orilla seca del colchón, que los labios se le iban para adentro de la boca, los ojos saltones sin verla ni cuando descorrió el pelo que le cruzaba a ramalazos la piel pálida helada de la cara, las cobijas, acá hubo un espacio en blanco destinado a todo lo que no iba a hacer falta que dijéramos, sólo el sonido de la saña del viento, mis manos subiéndole el cuello del abrigo con pulso de estrangulador, bajo las cobijas la Turca sujeta a la cama por unas abrazaderas, cintos, los ojos ciegos bien abiertos, la sábana empapada, algo horrible le pasa a esa mujer, haga algo.
Sollozos, Dolores desenrollándose escaleras abajo y el hombre que junta sillas aconsejándole que no se meta, como si fuesen dos Dolores distintas la que a la mañana siguiente volvió a subir para encontrar la pieza de la Turca ya vacía y trozos del cuadrito de loza en el piso, y la que de últimas dijo es tarde y me escabulló no sólo la mirada sino el cuerpo pasando con agilidad por debajo del arco de mi brazo rígido contra la pared y se alejó resonando los zapatos de cuero con su aureola gris, un poco deformes, hasta mucho después de habérsela comido la ochava sobre la alfombra flexible metálica que extendía mi imaginación, cada paso una abolladura en la que se espejaba menos real, ondulaciones del cuerpo mate, un par de gotas de púrpura en pezones y labios, negro en la cabellera, las pupilas, entre la comba de las nalgas.
Remonté a mi turno los veintidós escalones hacia lo de la Turca esquivando cáscaras, mocosos y matronas que los correteaban tratando de tirarles del pelo, piedras perdidas, lo de Rega, dije, un dedo gordo abordó la puerta verde musgo sin picaporte, nadie, campanas un poco acuáticas, tics de bazar oriental inyectados en un cuerpo hecho de te mato, atáte querés, miralo a éste.
Ristras de campanitas de cerámica pintadas a mano y ajos en la cara interior de la puerta. Estampa, espiga, crucifijo, almanaque. La pieza un cubo limpio, luminoso a puntillas, lleno de adornos que no alcanzaban a filtrar el sopapo, andá de una vez te digo, ni la cara del amor tiene tu sabor de las radios vecinas. En el centro la mesa cuadrada con su mantel de rosas, de un lado la cama y del otro un aparador con puertas de vidrio que dejaban ver la vajilla formada por partes de juegos, paquetes de comida, un fogón a alcohol. Abajo estarían la cacerolita tiznada y la pava, el tacho de aceite, el pan de jabón blanco, el veneno. El inodoro y la pileta colgaban atrás de una cortina de baño. En una esquina, del lado de Rega, su rincón, inclinadas en sus fundas la caña de pescar y la viola.
Sin darme tiempo a meter el termómetro de la mano entre las sábanas, a husmear manchas, arrugas, rastros, me asaltó una visión. La Turca inerte, llevada en brazos, noche, la cabeza le cuelga, un cordón de saliva cruza su mejilla y se le mete en la oreja, en el apuro los pies o los hombros topan contra las paredes, tiran el cuadrito que se parte, chocan también contra las paredes en el hueco de la escalera, afuera llueve, llega empapada a algún lugar y los médicos dicen no hay lo que hacer, dicen es tarde. Por nada más que la yema de dos dedos que iban de la puerta a la cama a las grietas del cuadrito de loza sobre el mantel fui triangulando un ahogo de oso de peluche entre almohadones sobre la colcha de retazos, fotos en la playa y perros de cerámica y cristal, perros que salen del mar mordiendo un palo y salpican a los buscadores de almejas, ese menearse de la almeja en fuga, angustia de caja de cáscara seca de naranja, funda elástica para tapa de inodoro de piel turquesa, costurero, espejos, estampado de repasador que me restalla en el lomo látigo lo parco de Rega preguntándome qué quería, no te oí entrar como disculpa por haber entrado, su multiplicación en las fotos aplastadas por el vidrio de la mesita de luz (repertorio de modas y bigotes, abrazo alrededor de los hombros de caño de la Turca, a la cabeza del tumulto de un banquete, con un bebé de espaldas a upa o poniéndole su firma a diferentes formas geográficas) y en los espejos a medida que estiraba los resortes del tórax, la actitud misma de casi desperezarse, de aplastar el pucho contra el piso indolente, de hacer señas, la forma en que pasó rozándome, agarró el cuadrito y fue a colgarlo en el lugar que sólo él sabía, cómo arrancó, finalmente, de un tirón, el lápiz, el dedo que metió por el agujero abierto en el mantel hasta encontrar la tabla áspera de la mesa abajo, todo nos congelaba propietario y netamente intruso, qué querés, te esperaba, de la manga saqué una botella de aguardiente, la alcé, tuvimos que sonreir, un grumo de imaginación con que aguantar el tomamos algo mío apenas él contestó: en lo de una amiga, a mi pregunta: ¿la patrona?

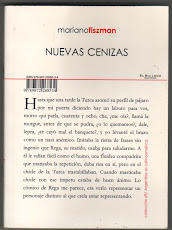
No hay comentarios:
Publicar un comentario