a Gabriela
I
Hasta que una tarde la Turca asomó su perfil de pájaro por mi puerta diciendo hay un laburo para vos, morto qui parla, cuarenta y ocho, che, ¿me oís?, llamá la morgue, antes de que se pudra, ¿o lo quemamos?, dale, lepra, ¿te cayó mal el banquete?, y yo levanté el brazo como un nazi anémico. Imitaba la ristra de frases sin ingenio que Rega, su marido, usaba para saludarme. A él le salían fácil como el humo, una fluidez compadrita que matizaba la repetición, daba risa en sí, pero en el chicle de la Turca trastabillaban. Cuando masticaba chicle con ese ímpetu estaba de buen ánimo. Lo cómico de Rega, me parece, era verlo representar un personaje distinto al que creía estar representando.
Milagro, milagro, dijo la Turca. Entrá, dije, para callarla. Entró como si saliese a escena, bajo el gabán abierto su vestido corto de hilo, muy blancas las piernas y esas sandalias de bronce que encandilan a los automovilistas desde los carteles del bulevard.
Pará, dije, un minuto. Señalé la silla pero mis ojos no la miraban, la cabeza inclinada, boquiabierto, creo que ya había roto mi radio para poder oir la de los vecinos, su gangrena de discurso gubernamental y canciones románticas, la voz de mujer que las sobrevolaba al hilván, el golpe de los muebles mareados cuando caen contra el suelo. Quizás el derrumbe se haya desencadenado definitivamente cuando descubrí que Dolores o Lola eran maneras de nombrar una única mujer que había dicho: tenga esta silla, una le va a hacer falta, al menos, aunque entonces la viese como a silueta de cartón y lo mismo me daban la pared, ella, la criatura que no dejaba de llorar y sacudirse en sus brazos y el hombre que les llenaba la panza y juntaba sillas por las veredas de los barrios ricos.
Ni la silla traía la imagen de Dolores desde más allá de la pared a mi memoria ni su perfume se negaba a abandonar la silla, en la que un fondo de balde siempre amenazante reemplazaba al asiento original y que más bien olía a vieja madera, a polvo de demolición o a encierro. Sin embargo, en ese desfile al que no podía dejar de asistir desde la cabecera de mi cama, la imagen de Dolores se mezclaba con las de otras mujeres familiares y especialmente a pesar mío Mara: nunca encontrarían su remera entre los fierros del auto o flameando al borde de la ruta, frenada contra una piedra, un poste, picoteada por púas de alambre, buitres alrededor de su pecho acolchado rojo como una escultura ultra actual, una Venus del km.106.
Llegando a Mara me atacaba el dolor de cabeza. Ese dolor, mi cuerpo y algunas imágenes insistentes eran lo último que quedaba de mí. Fotos del casamiento de mi padre con la hermana de mi madre, muerta. Otro casamiento, yo de frac, Mirna de tules blancos y Mara, madrina, traje sastre gris, un largo brazo alrededor de mi cintura. Toda esta historia de hermanas madres muertas y padres matadores retumbaba con cada golpe de mi nuca contra la pared sin conseguirla olvidar.
La Turca por suerte no. Era capaz de entrar y sentarse con el pecho contra el respaldo despintado, desafío, las manos coronadas de acrílico sobre las rodillas. Lo blanco de su piel, el pelo oscuro, le habían inspirado a Rega, cuando la conoció, el apodo. La Turca, o el nombre insulso que trajera de su pueblo, sinceramente, contaba él, un espantapájaros. Cada disgusto que pasaban, Rega caía a descargarse, a no dejarme dormir hasta que la culpa le volviese al cuerpo. Una garza, contaba, había que tener oficio para arriesgarse a ponerle un peso encima. A mi me sobraba oficio. La semblantié y cuando alzó los ojos yo ya había hecho el cálculo y la miraba con mirada paternal. Había sido en el baño de damas de la enorme estación del Este, Rega franqueaba cualquier sitio. Para él, que estaba en la cosa, ningún instante tan intenso: primera impresión, flechazo, apuesta. Uno chupa, como el picaflor, se suspende, retiene en el aire. La mina te mira como si le costara enfocar, o sonríe, o se abraza contra el pecho tuyo, llorando, a veces patalea; la conquista. Esta de mujer no tenía nada, y así y todo ya se la habían hecho, a lo animal, entre las matas, la bosta, contra el tronco de un árbol. Lo único, esos faroles, dos monedas negras que manchaban, además de las pestañas también negras, muy arqueadas, que iban a definir, con el apodo, en dos o tres trazos, al personaje.
Era historia. Después de la prohibición habían encontrado, gracias a la Biblioteca, una legalidad. Rega era el más feliz de los dos. Planeaba mudarse de estas ruinas. Hasta había conseguido un auto. Ella alternaba rachas de angustia y euforia, el chicle era más que un indicio, su mandíbula trabajando como un pistón, yo no sé qué le daba entonces por auxiliar a los otros, buscarles techo, ropa, falsas familias. A mí vino a ofrecerme un laburo.
Dije que no. Dije ni loco pero me senté en la cama. Aunque la idea de pararme me daba vértigo alguna que otra noche me había arrimado a la pared a oir la música de la discordia que sonaba en lo de Dolores, el cruce de porques y por qués, de fondo la respiración de la criatura, esta banda de sonido, que intentaba interpretar equívocamente, me había llevado incluso hasta el pasillo para encontrarme a oscuras frente a la puerta que filtraba su llanto y la voz distorsionada del hombre, como si la puerta fuese a confesar algo de interés. Volvía a mi cama sintiéndome ridículo, mareado, de buen humor. Pero tales salidas eran secretas, a veces hasta para mí mismo.
La Turca merodeaba con argumentaciones de mosca. Que más allá de lo que me hubiera pasado, que no era intención suya enterarse de algo que yo prefería mantener en secreto, que volviera a ser un hombre, redeshecho, me di vuelta ofendido pero en el fondo ya oía el martillo del trabajo sonando inapelable sobre mi cabeza, en los zócalos la pared cicatrizaba viejos números, nombres, hormigas que desarmaban los circuitos de una cucaracha al pie del inodoro, afuera estalló una música, todo el tiempo perdido, dijo la Turca, me intrigó su voz lejana.
Giré y la vi de espaldas espiar el pasillo. Trabó la puerta usando uno de sus tacos como cuña. No me hagas daño, dije. Sin sonreír se me vino, rengueante, violando la frontera de la silla, a sentarse casi encima. Rabia, rabia contra la música que cada vez más fuerte me hacía doler la cabeza, sus argumentos, mis propios oídos, el olor a tutifruti, estirándose, envolvió, su piel blanca, el prejuicio de cierta insensibilidad de esa piel, algo del uso, plástica, y sin embargo calor, al repliegue de su vestido hacia la cintura descubrí un vértice de bombacha negra, muslos blancos, la necesidad de abrazarme inmediatamente los pies para aliviar lo que se retorcía adentro, un cigarro, aire, ni arrugas ni granos ni hoyuelos ni irritaciones en lo liso, ni lunares ni pendejos ni pliegues hasta los bordes hundiéndose en la carne, ¿dejaría marca el elástico?, Rega me había contado, no confesado, hablando del pubis público de su mujer, de últimas con el medido despliegue del comerciante que da a entender a otro la razón de su amplio margen de ganancia en algunos artículos, las transiciones de eso que ahora era una mata prolijamente triangular, de la que no asomaba ni la raíz encarnada de un pendejo y sin embargo nutrida, dura bajo la sombra aplastante de la tela, del tiempo, lejano, del debut, cuando se afeitaban, él lo había soportado con profesionalismo, más que la improbable semejanza con el pubis de una niña la impresión que le daba era de una horrible peste, el quirófano, la huesuda, la calidad de una clientela estable y el trabajo fino les permitieron verla resurgir, renredarse, el olfato de Rega para los negocios que a su vez florecían incorporó el recorte casi artístico, un plus a pedido del cliente, y esta segunda cabellera fue cuadriculada, serpenteante, se zanjó en dos o se alargó siguiendo la raja hacia el ombligo, tuvo las formas más o menos reconocibles de letras y objetos como copa, sombrilla, medialuna, cruz, frutas, obras efímeras, singulares de su coiffeur entregado a una fiebre creativa que no excluyó el dolor ocasional ni los colores.
De esta época era una foto tomada de apuro, escandalosamente, en una cabina de estación de subte, Rega sosteniendo por detrás a la Turca en el aire abierta de piernas, tratando de embocar en alguno de los cuatro disparos de la máquina el centro de un corazón pelirrojo, prueba de amor que él acuñaba, borrosa, en su billetera.
I
Hasta que una tarde la Turca asomó su perfil de pájaro por mi puerta diciendo hay un laburo para vos, morto qui parla, cuarenta y ocho, che, ¿me oís?, llamá la morgue, antes de que se pudra, ¿o lo quemamos?, dale, lepra, ¿te cayó mal el banquete?, y yo levanté el brazo como un nazi anémico. Imitaba la ristra de frases sin ingenio que Rega, su marido, usaba para saludarme. A él le salían fácil como el humo, una fluidez compadrita que matizaba la repetición, daba risa en sí, pero en el chicle de la Turca trastabillaban. Cuando masticaba chicle con ese ímpetu estaba de buen ánimo. Lo cómico de Rega, me parece, era verlo representar un personaje distinto al que creía estar representando.
Milagro, milagro, dijo la Turca. Entrá, dije, para callarla. Entró como si saliese a escena, bajo el gabán abierto su vestido corto de hilo, muy blancas las piernas y esas sandalias de bronce que encandilan a los automovilistas desde los carteles del bulevard.
Pará, dije, un minuto. Señalé la silla pero mis ojos no la miraban, la cabeza inclinada, boquiabierto, creo que ya había roto mi radio para poder oir la de los vecinos, su gangrena de discurso gubernamental y canciones románticas, la voz de mujer que las sobrevolaba al hilván, el golpe de los muebles mareados cuando caen contra el suelo. Quizás el derrumbe se haya desencadenado definitivamente cuando descubrí que Dolores o Lola eran maneras de nombrar una única mujer que había dicho: tenga esta silla, una le va a hacer falta, al menos, aunque entonces la viese como a silueta de cartón y lo mismo me daban la pared, ella, la criatura que no dejaba de llorar y sacudirse en sus brazos y el hombre que les llenaba la panza y juntaba sillas por las veredas de los barrios ricos.
Ni la silla traía la imagen de Dolores desde más allá de la pared a mi memoria ni su perfume se negaba a abandonar la silla, en la que un fondo de balde siempre amenazante reemplazaba al asiento original y que más bien olía a vieja madera, a polvo de demolición o a encierro. Sin embargo, en ese desfile al que no podía dejar de asistir desde la cabecera de mi cama, la imagen de Dolores se mezclaba con las de otras mujeres familiares y especialmente a pesar mío Mara: nunca encontrarían su remera entre los fierros del auto o flameando al borde de la ruta, frenada contra una piedra, un poste, picoteada por púas de alambre, buitres alrededor de su pecho acolchado rojo como una escultura ultra actual, una Venus del km.106.
Llegando a Mara me atacaba el dolor de cabeza. Ese dolor, mi cuerpo y algunas imágenes insistentes eran lo último que quedaba de mí. Fotos del casamiento de mi padre con la hermana de mi madre, muerta. Otro casamiento, yo de frac, Mirna de tules blancos y Mara, madrina, traje sastre gris, un largo brazo alrededor de mi cintura. Toda esta historia de hermanas madres muertas y padres matadores retumbaba con cada golpe de mi nuca contra la pared sin conseguirla olvidar.
La Turca por suerte no. Era capaz de entrar y sentarse con el pecho contra el respaldo despintado, desafío, las manos coronadas de acrílico sobre las rodillas. Lo blanco de su piel, el pelo oscuro, le habían inspirado a Rega, cuando la conoció, el apodo. La Turca, o el nombre insulso que trajera de su pueblo, sinceramente, contaba él, un espantapájaros. Cada disgusto que pasaban, Rega caía a descargarse, a no dejarme dormir hasta que la culpa le volviese al cuerpo. Una garza, contaba, había que tener oficio para arriesgarse a ponerle un peso encima. A mi me sobraba oficio. La semblantié y cuando alzó los ojos yo ya había hecho el cálculo y la miraba con mirada paternal. Había sido en el baño de damas de la enorme estación del Este, Rega franqueaba cualquier sitio. Para él, que estaba en la cosa, ningún instante tan intenso: primera impresión, flechazo, apuesta. Uno chupa, como el picaflor, se suspende, retiene en el aire. La mina te mira como si le costara enfocar, o sonríe, o se abraza contra el pecho tuyo, llorando, a veces patalea; la conquista. Esta de mujer no tenía nada, y así y todo ya se la habían hecho, a lo animal, entre las matas, la bosta, contra el tronco de un árbol. Lo único, esos faroles, dos monedas negras que manchaban, además de las pestañas también negras, muy arqueadas, que iban a definir, con el apodo, en dos o tres trazos, al personaje.
Era historia. Después de la prohibición habían encontrado, gracias a la Biblioteca, una legalidad. Rega era el más feliz de los dos. Planeaba mudarse de estas ruinas. Hasta había conseguido un auto. Ella alternaba rachas de angustia y euforia, el chicle era más que un indicio, su mandíbula trabajando como un pistón, yo no sé qué le daba entonces por auxiliar a los otros, buscarles techo, ropa, falsas familias. A mí vino a ofrecerme un laburo.
Dije que no. Dije ni loco pero me senté en la cama. Aunque la idea de pararme me daba vértigo alguna que otra noche me había arrimado a la pared a oir la música de la discordia que sonaba en lo de Dolores, el cruce de porques y por qués, de fondo la respiración de la criatura, esta banda de sonido, que intentaba interpretar equívocamente, me había llevado incluso hasta el pasillo para encontrarme a oscuras frente a la puerta que filtraba su llanto y la voz distorsionada del hombre, como si la puerta fuese a confesar algo de interés. Volvía a mi cama sintiéndome ridículo, mareado, de buen humor. Pero tales salidas eran secretas, a veces hasta para mí mismo.
La Turca merodeaba con argumentaciones de mosca. Que más allá de lo que me hubiera pasado, que no era intención suya enterarse de algo que yo prefería mantener en secreto, que volviera a ser un hombre, redeshecho, me di vuelta ofendido pero en el fondo ya oía el martillo del trabajo sonando inapelable sobre mi cabeza, en los zócalos la pared cicatrizaba viejos números, nombres, hormigas que desarmaban los circuitos de una cucaracha al pie del inodoro, afuera estalló una música, todo el tiempo perdido, dijo la Turca, me intrigó su voz lejana.
Giré y la vi de espaldas espiar el pasillo. Trabó la puerta usando uno de sus tacos como cuña. No me hagas daño, dije. Sin sonreír se me vino, rengueante, violando la frontera de la silla, a sentarse casi encima. Rabia, rabia contra la música que cada vez más fuerte me hacía doler la cabeza, sus argumentos, mis propios oídos, el olor a tutifruti, estirándose, envolvió, su piel blanca, el prejuicio de cierta insensibilidad de esa piel, algo del uso, plástica, y sin embargo calor, al repliegue de su vestido hacia la cintura descubrí un vértice de bombacha negra, muslos blancos, la necesidad de abrazarme inmediatamente los pies para aliviar lo que se retorcía adentro, un cigarro, aire, ni arrugas ni granos ni hoyuelos ni irritaciones en lo liso, ni lunares ni pendejos ni pliegues hasta los bordes hundiéndose en la carne, ¿dejaría marca el elástico?, Rega me había contado, no confesado, hablando del pubis público de su mujer, de últimas con el medido despliegue del comerciante que da a entender a otro la razón de su amplio margen de ganancia en algunos artículos, las transiciones de eso que ahora era una mata prolijamente triangular, de la que no asomaba ni la raíz encarnada de un pendejo y sin embargo nutrida, dura bajo la sombra aplastante de la tela, del tiempo, lejano, del debut, cuando se afeitaban, él lo había soportado con profesionalismo, más que la improbable semejanza con el pubis de una niña la impresión que le daba era de una horrible peste, el quirófano, la huesuda, la calidad de una clientela estable y el trabajo fino les permitieron verla resurgir, renredarse, el olfato de Rega para los negocios que a su vez florecían incorporó el recorte casi artístico, un plus a pedido del cliente, y esta segunda cabellera fue cuadriculada, serpenteante, se zanjó en dos o se alargó siguiendo la raja hacia el ombligo, tuvo las formas más o menos reconocibles de letras y objetos como copa, sombrilla, medialuna, cruz, frutas, obras efímeras, singulares de su coiffeur entregado a una fiebre creativa que no excluyó el dolor ocasional ni los colores.
De esta época era una foto tomada de apuro, escandalosamente, en una cabina de estación de subte, Rega sosteniendo por detrás a la Turca en el aire abierta de piernas, tratando de embocar en alguno de los cuatro disparos de la máquina el centro de un corazón pelirrojo, prueba de amor que él acuñaba, borrosa, en su billetera.
Seguramente fue mandado por la Turca que al otro día Rega vino a despertarme. Debió haber cubierto la distancia del umbral a la cama con la cautela de quien se acerca a un animal peligroso presumiéndolo herido, un fueye de ropa limpia entre las manos, maldiciendo la changa mientras dudaba entre repetir mi nombre cada vez más fuerte o tocarme y en ese caso cómo distinguir bajo las mantas el orden del cuerpo, difícil de reconocer ya que dormía, como siempre, ovillado y sin asomar la cabeza. Debió haber pateado la cama, no con la punta sino con la planta del pie, desplazándola, arañazos sobre el piso de porland. Debió haber corrido, supongo, el telón de la frazada con un golpe seco de verdugo, arriba, arriba, entre aplausos.
La única ventana, sin más que un nylon que empezaba a agujerearse y ceder a los empujones del viento, dejaba entrar la luz siempre gris. Sobre la silla todo tipo de ropas, hasta un sobretodo, de talles y colores desparejos. La palabra colecta parecía haber burbujeado en boca de la Turca. Las mangas del pulóver, grueso, de guarda alpina, me mordían los nudillos. Una bufanda blanca, que más tarde vino a reclamar un tal Cúper diciendo que era suya. La Turca apareció, yendo y viniendo, como el muñeco de un reloj cucú, sonriente y un cepillo de pelo en una mano, alcanzándome una bandeja con café, budín, llevándosela intacta, se hacía tarde. La suma de abrigos me agarrotaba las articulaciones.
Había un clima de comienzo de clases. Bajé despacio, pálido, un brazo de ciego extendido hacia la baranda inexistente, el otro rígido, esa mano estrujando el borde del sobretodo, con la impresión de que mi salida congregaba algún público, los buchones que se escurrirían como peces entre los pasillos para contárselo a la Doña, por ahi Dolores, un puñado de extras, pero todo difuso, sin ganas ni la pretensión de aclarar cuáles de esas figuras eran personas y cuáles dibujos torpes hechos con la punta de una piedra en la pared. Gané la calle con la cabeza enroscada entre los hombros, queriendo protegerme de algo que no era más que mi cuerpo, mi extraño, acechante, su furia capaz de desatar a cada paso.
El auto era un antigüo minicar de tres ruedas, un huevo con la cáscara agrietada por los choques, el óxido, los años que habían anclado su uña en cada duda del esmalte. La Turca no entraba sin protestar por una cosa o por otra y Rega lo lustraba con la vista. En alguno de sus encontronazos de pirata había perdido una de las dos puertas, la del lado del acompañante, emparchada, por ahora, según él, con una chapa, parte de un cartel pintado con letras rojas, tres cuartos de A, una L, la mitad de una O, o G, o C, o incluso podía ser una Q interrumpida lo que parecía colgar del techo como un aro.
Rega entraba último y salía primero. La forma oval del coche obligaba a encorvarse, bajar algo la cabeza o ladearla. Los tres nos apiñábamos en lo que debía ser el centro buscando una comodidad improbable, yo adelantándome, la Turca recostada sobre Rega, éste casi subido a la Turca, exigiendo espacio para maniobrar. Unas semanas más tarde le pregunté si no le había alcanzado la guita para comprar una bicicleta, en su estilo, ya estábamos en medio de una guerra no declarada; sus posesiones lo ponían serio. Pero esa mañana, mientras trataba de calcular el tiempo transcurrido desde que no subía a un auto, desde el descapotable y las dos ambulancias posteriores, una camino al hospital, sin conciencia, surcado de cables y cánulas, mi camilla perfectamente paralela a otra con lo que quedaba del cuerpo de Mara, la hubieran podido llevar en una bolsa negra doble y habría dado lo mismo, la segunda ambulancia desde el hospital hacia cualquier parte, pero afuera, Rega dijo agarrensé, paparulos, listo el pollo, puso el motor en marcha con la concentración que hubiera requerido un cohete espacial y arrancamos.
Volver a ver la ciudad, desconocida, ese día no pude, iba blando bajo el nivel de las burbujas vidriadas laterales, el coche avanzaba despacio, en parte en sombras que le pesaban, yo aspiraba hondo y largaba el aire viejo por la boca hasta con exageración o alivio, el ruido de mis exhalaciones, el viento colándose por la puerta de chapa, qué gusto me daban, de fondo la discusión incesante de ellos dos como ministros plenipotenciarios de dos países en conflicto pero lejos, mi pelea sibilante empezaba a empatarla, confundí agitación, miedo, cansancio, arrepentimiento de haber fumado un cigarro antes de salir con el dolor de cabeza que ya no sentía, estrépito, el viento angosto helando mis mejillas, lástima de mí mismo, el mismo viento otro de frente en el descapotable me sacaba lágrimas, creí oír otra vez la risa sin remera de Mara, camiones, vas a ser padre o tío, como más te guste, había dicho antes de sacarse la remera al sol y que empezaran a sonar las sirenas de cien camiones en mi cabeza, ¿padre o tío?, me apuraba, Mara, ¿los pechos llenos de leche ya?, de eso yo qué sabía, la mano de la Turca me despeinó, ¿vas bien? pregunta. Estás llorando, dice. Estupefacta la dejé. Y Rega, pudoroso, un silencio de acero, para él era una tragedia.
El viento, digo, no importa, se lanzaron a discutir por la ventanilla, el retraso, plata, volviendo a la ciudad, desconocida, pude verla al día siguiente por primera vez, y nada que ver con aquella que jugaba a esconderse en mi memoria, cuadriculada por la intersección de túneles y autopistas, cuáles iban de norte a sur y cuáles de este a oeste no lo sé, pero tampoco eran túneles, semi túneles, una especie de caños o nervaduras sobresaliendo de la palma de la tierra, por su interior los coches andaban a sus anchas, apenas amenazados por el amague de las compuertas metálicas listas para descender si hubiera habido un accidente, una fuga, bajo lámparas albinas, paredes con carteles luminosos que en su época habían indicado la hora, el nivel de tráfico, la próxima salida, ahora mudos o repitiendo siempre la misma frase que cada tanto perdía una letra mientras que las autopistas, si bien en ellas los autos circulaban a cielo abierto, no estaban sostenidas por columnas, su estructura era igual a la de los túneles, y en cuanto a lo que pasaba en la oscuridad de su interior todo el mundo tejía locas, siniestras especulaciones, avivadas por la rapidez con que se abrían y cerraban unas puertas pintadas en el terraplén, generalmente de noche, sospechas tan antiguas como las autopistas y túneles que, sin embargo, me parecieron nuevas, creo que porque no podía ver la ciudad que cruzaban, las manzanas, cajones de gente, como si viera las rejas de la jaula pero no el animal, de ese viaje no me quedó otra cosa, salvo, a todo esto, la luz, cómo decirle, ¿natural?, la que estaba de gris en el aire, y el aire mismo, que me extrañó, respecto a aquella otra misma de antes, encontrándola no opaca pero sin relevancia, todo tenía un tono de pavimento mojado visto durante un eclipse, más la sensación de que durante esa temporada en el encierro las imágenes del mundo, personas, lugares, que había manoseado en mi mente, correspondían a la apariencia que habían tenido muchos años atrás, como si la cinta de mis recuerdos se hubiera rebobinado y ahora me encontrase en el futuro, habiendo transcurrido mucho más que unos meses desde la noche en que llegué o me depositaron en el umbral del edificio de la manera que en las fábulas se desembarazan de una criatura no deseada, con entre sigilo y vergüenza, cerrando suavemente las puertas del auto en el que venía de hacer mi último viaje antes de éste, uno de esos coches anchos, negros, antiguo, que sin embargo la mujer mantenía con dignidad, me parece verla irse, la foto carnet de su perfil anteojudo en sombras enmarcada por la ventanilla, el pelo recogido en un rodete, se abstuvo de girar la cabeza a medida que se alejaba hasta que desaparecí de su espejito.
Dos de estos que después aprendí que eran hijos o yernos de la Doña me encontraron en la calle de madrugada. Cada uno me alzó de un brazo y rengueantes, arrastrando mis tobillos, cruzamos el umbral, llegamos a una especie de paz al pie de la escalera donde volvieron a dejarme, la espalda contra la pared, el peso muerto de la cabeza caído sobre el pecho.
Entonces oí nombrar por primera vez a la Doña. Uno le preguntó al otro si me ataban. ¿No irá a rajarse, no? Empezaba a crecerme el pelo, una capa de dos centímetros que dejaba ver debajo las cicatrices como gusanos en el fondo de un estanque. Uno de los dos apoyó una mano en mi frente y tiró mi cabeza para atrás. Aliento a caña y cenizas. Al soltarla, mi cabeza cayó rebotando, carcajadas.
Abrazaron las dos hojas de la puerta con una cadena y subí tres pisos de escalera en sus brazos. Me hicieron parar ante lo que sería mi pieza, uno dijo acá está bien, agradecéle a la Doña, el otro desenrolló el colchón y lo palmeó levantando una nube de polvo. Cumplido el protocolo volvieron a alzarme y me tiraron sobre la cama. Además de la cama la frazada, el inodoro y la pileta, un alambre tenso entre dos paredes, la lámpara, una radio sin pilas sobre un cajón al revés, el cuadro de la ventana forrado de nylon que daba a la calle.
Yo no dormía para evitar despertarme. Me adormecía, a veces, con los ojos entreabiertos, ensoñaba y al volver traía pinchazos agudos en las sienes, una vena sobresaliente, un antifaz de dolor, opresión, martillazos, mareo, agujas disparadas desde la nuca hacia el centro de la cabeza, pasto para los potros del ruido, la cara tras la reja de las manos pidiendo silencio.
De mañana me lavaba la cara con lágrimas, me enjuagaba en las solapas del pijama azul de hospital y esperaba. Los veía venir a verme. Asomaban el cogote por el marco de la puerta o directamente entraban dos pasos y mostraban la palma de una mano oscilante, chasqueaban los dedos, palpaban el bulto de un pie bajo la frazada. Tímidos o miedosos pegados a la pared de enfrente del pasillo, chicas con asco, entornando la puerta al pasar y apostando a cuánto llegaría, con el tiempo, mi deuda con la Doña y cómo iba a pagarla, incrédulos, haciéndome saber que no pagar era imposible. Yo le había mandado a decir que esperaba la plata de una herencia y ella que empezaba a impacientarse, ya habían corrido mares de agua y sopa traídos por pibes irreconocibles en un pote que volvía con su fondo de fideos, huesos, pencas, horror a oír mis mandíbulas chirriantes, a la lucha contra algo sólido, duro o fibroso, veía mis dientes hundirse en las encías barrosas, retraerse, desaparecer, partirse contra la corteza de un pan. Una miga, un grano de arroz escurrido abría a su paso la garganta, el estómago y los intestinos con el pulso calmo del bisturí. Acuchillado de adentro hacia afuera. En el edificio muchos andaban con navajas, puntas de hierro, picaportes. Les abultaban un bolsillo o la cintura. O llevaban, sobre la piel, la firma del filo de otro.
Semanas o no, cuántas, a partir del pasillo se multiplicaban las versiones y brotaron algunos intrigantes, ¿por qué la Doña me aguantaba?, y aliados, algo así como las apariciones cada vez más seguidas de la Turca trayendo su palma tibia para posarla en mi frente y más tarde Rega, no sé qué habrás hecho ni si está bien que estés acá, único fragmento que pudo recordar de antigua bienvenida carcelaria, para lo que necesites, extendería una mano machaza.
Fugaz, apenas menos liviana que un sueño, Dolores pintó una silla en el aire antes de desvanecerse.
La Turca y Rega volvieron, siempre por separado, ahora a sentarse y hablar uno del otro. Ella quiso oir mi voz. Si no querés contarme no importa, dijo, pero tengo que oirla. Yo dije agua, Turca, fuego, y ella me rozó la cara con sus anillos y era grave, hermosa, no importa lo que digas seguro no mentís, salió de la pieza estrangulando un sollozo.
Rega abarcaba la pieza y más allá la calle y el cielo con los brazos abiertos y decía minas. Contaba chistes, historias que supuestamente eran la suya, insinuó negocios que necesitaban otro, cuestión de que me animase, cifras, los dos hablaron bien de la Doña y de lo malo que era deberle hasta que una tarde ella vino con que había un trabajo para mí y me preguntó si estaba listo. Hace rato, dije, estoy listo.
La mortifiqué, la acusé de venir mandada por la Doña. Abrió y cerró varias veces su boca de labios finos sin decir, sus tetas subieron y bajaron, los pezones de repente tristes tras el blanco del top. Se paró, se cruzó de brazos, ahora se sorbía los mocos.
Cuando alzó la vista yo estaba sentado en el borde, las piernas temblorosas, y respiraba hondo para ahuyentar la arcada. Puso una mano bajo mi codo. Nos miramos y era el retrato vivo de sí misma, era la Turca de las estrellitas, la descalza sobre cristales, a la intemperie, fue en un mareo todas las Turcas que iba a ser para mí hasta llegar a la pálida final, todas saldrían de ese segundo de sus ojos negros, al revés que en esas películas de la muerte que cuentan, y resbalarían por sus mejillas, brillando, para perderse de sal en su boca.
Dimos una vuelta completa alrededor de la cama.
Cigarrillos en el cruce entre los dedos amarillentos manchones y la cara de Cúper, dientes tallados por tormentas, labios gruesos, pómulos de papel maché, la trompa se adelanta al resto del cuerpo casi como el atado que ofrece, ¿un cigarrillo?. Otras reverencias: el velador hacia el suelo, las pilchas partidas en dos por el alambre en el ángulo de dos paredes y mi cuerpo que se inclina, torso vertical al servirme. Aparte, la malaluz asomada desde el pasillo a través del marco de la puerta.
Antes de decir que se llama Cúper apoya una mano en el lomo de la silla, se estira para darme fuego. Se la señalo. Cambia de mano el encendedor. Vuelvo a apoyar la nuca contra la pared, estiro las piernas. Veo la palma de su mano. Lo veo mirarla. El humo me entra en los ojos. Cuando los abro está en cuclillas, examinando el asiento con dos dedos. Uno de los alambres que lo unen a la armazón de madera está cortado y las patas oscilan. Al fin se sienta, dice que se enteró que trabajo en la Biblioteca.
¿Quién es? Nos conocemos de dónde que nos escupimos el humo a la cara calmos, gozándolo. Cuando lo terminamos insiste y duda, sírvase, servite, mantiene el paquete entre unos dedos exageradamente largos y finos, dedos postizos para lo bajo, lo blando de Cúper que enrosca las piernas alrededor de las patas de la silla, dice no quiero ser indiscreto, y que si llegó a saberlo él es porque ya están todos enterados.
Hay alguna gente que me reprocha, mi mujer o ex mujer, ahora estamos, cómo decirlo, distanciados, se le mueven las manos a la altura del pecho como hojas de una puerta vaivén, las cierra, precisamente ser el último en enterarse de las cosas que pasan a mi alrededor. A mi alrededor, como si lo que me pasa estuviera dónde, en ninguna parte, acá, se apunta a la sien, no dispara, como si, vuelve a aplastar las manos bajo los muslos, paz. Frases hechas, esas frases más que hechas lo que hacen es hacer que uno sea como dicen, es decir, no quiero que crea, que creas. Yo he hecho cada cagada, dirá.
Vos no eras así, repetía su mujer, embarazada, dedicada a despintar lo que quedaba de una uña con otra, mientras la mugre se filtraba por abajo de todas las puertas. Porque yo vengo de destrozar una familia, ojo. Eso es fácil, digo. Familia, dice: traje ceñido cuyas costuras son humanas. (Geom.) Una con una línea los puntos suspensivos. (Fam.) Hogar. ¿Hijos? Un no inaudible, hundido en mi garganta y ojos húmedos clavados en el hilo azul que sube. Mejor, dice. Una mujer de la que sólo queda una madre, como la fruta fermentada en licores. Una cáscara sin gusto, sin pulpa. Y las exigencias. Habla de su mujer, de su madre, de sí mismo de chico, algo gordo, algo angurriento, distraído precisamente por prestar exagerada atención a más cosas a su alrededor de lo que ella consideraba lo normal, en las nubes, como se decía. Si yo hubiera tenido tanta sensibilidad, dice, inventiva, rótulos, sería más que el presunto personaje de una película que no rueda, aunque quién sabe cómo es. ¿Cómo? Un cigarrillo, digo. Disculpas, acá tenés, tiene.
No te preocupes, le tiro el salvavidas del tuteo, y mientras traga aire, se acomoda o enrosca el mechón que le ha caído sobre la frente para que vuelva a ocupar pozos sin pelo, la puerta suena, se entreabre ensanchando el volumen del prisma de luz que ahora nos complica, una voz guasa en el pasillo dice de verdad. Pasos de más de una persona, murmullos, otra voz ríe, dejáme, dejáme.
Esto no es nada, dice, volviendo a su asiento. La brasa del cigarro acovachado en la mano hueca, humeante, brilla sus dedos que parecen tener una sola articulación. Esta luz es óptima para fumar, dice, dejando que el humo se filtre entre las palabras, separa las cenizas frías de la brasa con el meñique de la misma mano, asiente. Yo asiento, hago aros. Él larga dos columnas picantes de humo por la nariz. Yo lo suelto de comillo, como diría Rega, que al día siguiente, enterándose quién estuvo, me va a decir: así que de amigos con el filósofo, me goza zapateando unos pasitos de canyengue, y la Turca, pará, uf, fastidio, qué lata. Es como una pesadilla, te juro, una lombriz larga que me entraba por una oreja y no encontraba el camino para salir por la otra. Qué bicho.
Sin embargo yo voy a colaborar para que las siluetas recortadas del cuerpo de Cúper y el mío se posen sobre el espacio en blanco de otros paisajes: su pieza, en los pisos superiores, el pasto que encierran los dos carriles del bulevard, el bus, la ribera, el parque, la antesala del sótano, siempre dibujados, entre nuestras cabezas, globos con mi silencio y sus largas respuestas.
Esa misma noche sueño. Cúper y yo somos dos crotos que se encontraron un mazo de cigarros entre las vías de la estación de cargas y lo apuran en un vagón de tren con el suelo todavía sucio de un cargamento de fardos de alfalfa, en esa fresca, aromática penumbra. Se oyen los grillos, el cabeceo de las señales, las maniobras. Nos escupimos el humo con satisfacción. De golpe, sin decir una palabra, me tiro encima y aprieto su cabeza de costras entre mis manos, la sacudo, la golpeo contra el piso seco, nudoso, apacible del vagón. Se oye un reguero de pasos entre las matas. Un ferroviario se asoma y me ve de rodillas sobre su vientre buscando en sus bolsillos agujereados los puchos, las porquerías que encanuta. Cosas de linyeras, piensa, se aleja. Armo un pesebre en un rincón, me recuesto y fumo. El otro es un bulto de ropa que tiembla, se acurruca, pide basta. Me quedo mirando el humo atravesar los planos sucesivos que proyecta la luz a través de la junta de las tablas, techarnos.
Pero por ahora, cigarrillos. Desde el fondo de la garganta, estirando la mandíbula como si quisiera eliminar todo el humo que tragó en los últimos diez años, dice que hizo cagadas. Épocas que andaba ahogado de la angustia. El aire en los pulmones parece gas, espeso, a punto de explotar. Sin pensamiento o sin otro pensamiento que el que le envaraba los brazos, las piernas. Eso no es pensar, dice, repetirse qué hago, por qué, rebotar entre esas dos preguntas. Rehén, qué palabra. Rehén de la angustia que no me dejaba más que hundirme más. Cerrado hasta al aire, pasaban horas en las que no sentía haber respirado; mudo. Caminaba y mi angustia veía una señal en cada imagen. Si había sol me lo reprochaba, sintiéndome indigno. Si una tormenta arrasaba media ciudad, peor. Es así, sonríe, cada instante es el peor.
Me paro. Te molesta, digo, señalando el inodoro. Concede con la palma de la mano hacia arriba, ladea la cabeza. Dándole la espalda me bajo el cierre, saco la pija. Espero aflojando el cuello que cruje, los hombros, giros de trescientos sesenta grados.
A vos, oigo que dice, las veces que te vi me pareciste un alunizado. Evito darme vuelta. Que cómo es eso, dirás, dice. Pienso en el murmullo del agua en su zanja, en un manantial. Como un viajero que no entiende una palabra del idioma que hablan a su alrededor. Lo oigo chupar el cigarrillo, sopla el humo, me acuerdo de la historia que viene de contarme sin decir quién, ¿él?: un tipo con los ojos vendados siente cómo la mina fuma y le chupa la pija al mismo tiempo, recibe las caricias del humo en la cara y se emociona como un fiel ante el milagro. Pienso en la extraña energía amistosa que nos ha envuelto sin entender, el chorro repiquetea contra la lata del inodoro, débil, necesario, cuando lo miro Cúper sigue hablando, dice abre los ojos y ve caras, muecas que no hubiera creído posibles, no sabe si un grito es de alegría o qué, una máscara, otro solo.
Lindo, ¿no?, inventar teorías con un cigarro entre los dedos.
Es indispensable, dice.
Como un pájaro en el aire oscuro de la pieza entran sus ojos, que parecían seguir la batalla desde una elevación del terreno algo alejada, ágiles, casi recién lamidos, dejando que la trompa haga el gasto mientras eligen el instante, marcan sobre el cuero del rival el punto en el que van a hundirse. Los ojos son su herramienta de comediante. Pícaros, los usa como pie y como aplauso, al mismo tiempo desmienten y afirman lo que dice.
Los míos miran la ventana sin brillo, la pared desconchada, el clavo del que todavía no cuelga ninguna prenda de amor, la horca de ningún dedo, la barbilla casi inexistente de Cúper sobre el borde del respaldo, sus brazos inertes, los rombos azules, blancos y grises trepando por sus piernas enroscadas en las patas traseras.
Una araña baja del techo por un hilo invisible, sus patas finas tantean el aire, se pliegan y apoyan inseguras. Así permanece entre los dos, suspendida.
Más allá de la pared, de sus ojos de ladrillo, Dolores enciende la radio. Vacila entre unas trompetas demasiado alegres y las noticias de las ocho, muele huesos de locutores, es como si viera su mano de dedos suaves por ahora sin anillo impacientarse, volver atrás, fijar, al fin, en el aire, unos violines nítidos, primos del llanto, la veo alejarse como si sus movimientos pudieran desestabilizar la música, los dedos patas de araña se posan sobre cualquier objeto secundario, un pedazo de tela o el mango de la escoba, algo que más tarde pueda retorcer ante la entrada amenazadora del hombre y al mismo tiempo tambores, algo que apretar contra el mismo pecho al que se le escapa una especie de suspiro antes de decir me asustaste en un soplo que le devuelve aire sobresaltado al aire, me asustaste, y se arreglaría un mechón que le cae si no necesitase las dos manos contra el pecho, cuestión de que el hombre en el umbral entienda, sin necesidad de buscar en el Diccionario de los Gestos, que se protege de él, que lo rechaza. El o cualquiera que la distraiga de la criatura, que intente separar la boca del chico de sus tetas blancas, plenas, de la corona parda del pezón.
A él, que viene de juntar desperdicios y le pican los ojos, le pesa la cintura, se lo oye decir ya vengo, sus pasos al alejarse, precipitándose por la escalera. Va a volver mucho más tarde, cuando Cúper ya se ha ido y el sueño se arremanga sobre el edificio, reclamos con una voz que no maniobra bien en algunas consonantes, se estrella contra el escudo de Dolores, se oirán forcejeos, chillidos, ella que susurra dejálo, duerme, y él al fin entendiendo, divisando una salida más allá de la bruma, dice entonces. Entonces entrecejo contraído y mano abierta en alto. Entonces, con la segunda ene que sigue vibrando sobre esos suspiros invertidos que ella sabe dar, ahora más profundos, y sobre otra vibración, acotada, de los resortes de la cama o los pasos de los dos en danza y el choque de la espalda de ella contra la pared. Prefiero imaginar que no llega a cogerla, que entre que se baja los pantalones y saca el choto crecido pero blando, mientras con la frente entre sus tetas la aprieta contra la pared, viéndoselo, y al ver la mano de Dolores, al sentirla, acaba rápidamente, entre visiones, en el delantal que ella con intención se había dejado puesto.
Menos que una brisa, el roce leve de un aire apenas tibio me hace abrir los ojos. A un metro de mi cara, Cúper sopla. La araña se bambolea como un péndulo. Cuando se frena, Cúper sopla de nuevo. La araña se acerca a mi cara, a la suya, apura un escape vertical, pavoroso, patina en el aire. Cúper sonríe, la cara ladeada y los párpados caídos copiando lo que debía ser mi cara. No dormías, ¿no?, afirma, no pregunta, riendosé. Ahora, tapando los violines, se oye el portazo del hombre, sus pisadas en el pasillo y la escalera, el llanto de la criatura que tarda en diluirse en hipo y parar.
Oías la música, dice. Así que te gusta la música, dice frotándose las manos. Y me mira, mendigo de una palabra que le sirva para seguir hablando de sí.
Diciendo la Biblioteca con voz amable y firme, sin extender la formalidad de una mano que se ovillaba en el calor del bolsillo, Rega aclaraba no sólo que esa entrada me correspondería o yo a ella sino que la otra, la principal, a partir del instante en que sonara el clic de esa foto y entrásemos definitivos a través del arco ribeteado de costuras amarillas y negras del portón, a cuyos pies, un charco un espejo, la Turca me alisaba las solapas del abrigo, su abrazo, que la otra a partir me estaría vedada con sus ojos de bulevard. ¿Estamos todos? Poné los fideos, dijo Rega, avanti Fioravanti, golpeá que te van a abrir.
Un pasillo oscuro, abovedado, ahogo, la mano de la Turca un amuleto rojo entre las mías, detrás de la tela ligera de los párpados bajos pude percibir que pasábamos ante una campana de luz, cabeceos de rutina, rezongó el motor del montacargas, uso exclusivo para transporte de materiales. Donde la escalera abría su abismo, yo mi boca, Rega su americana para descubrir que no tenía fuego, pedirme los fósforos y quedárselos, el techo se estrellaba de unas gotas que sin caer ni absorverse sugerían lo sofocante, la densidad, lo elástico y húmedo de ese ambiente en el que sólo el abrazo de la Turca me sostenía. La bajada fue de bromas de biyuta, de disimulo. ¿Y si su brazo al rodearme, si su hombro muleta bajo mi sobaco le servía también de apoyo, si éramos los dos, pienso ahora, a la luz raída de los acontecimientos, entre el humo y la bruma del amanecer, a cada peldaño que quedaba atrás, las piernas de papel, dos sostenidos?
En el subsuelo, un bosque de columnas de hormigón y escaleras angostas metálicas, nos separamos. Yo fui a parar a una puerta que decía Personal. En otras se leía Cocina, Contaduría, Vigilancia, por ahí iba a perderse entre otros Rega, pararse ante una pared de pantallas barajando un cigarro cada cuarenta minutos, un termo de café, diálogos a los que el poco énfasis, lo reconocible, despojaban de cualquier efecto obsceno.
De una a otra de esas pantallas debió haber pasado mi imagen llovida, al principio de pie en una sala, amaestrando un pucho para que se me quedara sobre el bigote o entre el labio inferior y la pera, frotándome la barba de dos días con el filtro, susurro de insectos, de golpe se abre la puerta, guardo el cigarro y entro de frente, adusto, se ven los hombros azules de la camisa del empleado, tránsito de papeles, la sombra de mi cabeza mancha la fórmica del escritorio, la birome fino muñón hacia cámara, él se inclina, su espalda transpirada más azul, un círculo incandescente en su cabeza quema la imagen cuando nos despedimos sin darnos ninguna mano, aquel pucho de vuelta entre mis dedos húmedos, ya pasillo, mujer, no me mira, se aleja taconeando como si nuestros fuegos fuesen incompatibles, en el monitor de la derecha se desmorona una pila de cajas, apunto con el cigarrillo al tipo corpulento de delantal gris que las junta, entro en su cuadro, cuando finalmente me ve dice no, sonríe, más adelante se va a llamar Figueroa y dirá que hace diez años que no fuma, más, o yo mismo con delantal gris emergiendo del cuartito de los útiles de limpieza, abrazado a un escobillón, barro algunos monitores, en otros me prohibieron expresamente la entrada, a la salida, Rega, que esperaba encogido en el coche, frotándose las manos, se apuró a asomarse por la ventanilla: ¿tenés fuego? La risa le descosía el cuerpo. Se tanteaba los bolsillos, hacía que buscaba en el piso, en la luneta. Así hasta que llegó la Turca. Entró tiritando ¿Tenés fuego? La Turca revolvió el bolso en el que nunca encontraba lo que quería, dijo qué te reís, tomatelás, che, no doy más.
Rega contó todo lo que yo había hecho. Que había perdido veinte minutos en el baño, que me habían visto desfilar frente al espejo con los brazos extendidos, abiertos, cruzados, en jarra, rozar el cielo raso con la punta de los dedos, hacer las muecas más ridículas. Los otros preguntaron si yo estaba bien del bocho y de dónde me había sacado. Dijo que no fuera perejil. ¿Y a vos qué te pasa? Largá, dijo la Turca, abrazando su bolso, el mentón contra el pecho, vos sabés lo que me pasa. Tironearon un rato, como dos mendigos de la misma moneda, hasta que la autopista los calló. La ciudad de noche era un fusilamiento.

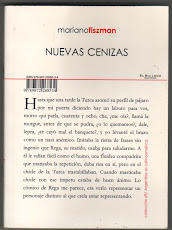
No hay comentarios:
Publicar un comentario