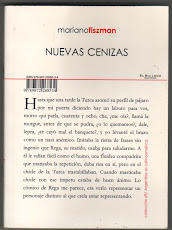Cúper daba vueltas alrededor de mi cama como el público cuando visita a las fieras enjauladas. Me había despertado por segunda vez para pintarme el lado derecho con una pasta espesa color ocre. Era zurdo, Cúper. Cuando se seque, había dicho, estás, y apoyado el pincel sobre la tapa del pote en la silla. Levantó la botella desmayada del suelo, la miró al trasluz. Así que no le pudiste sacar nada. Hablaba de Rega. Algo me habrá roído la cara porque Cúper dijo en voz baja tranquilo, tranquilo, como si me creyera su perro. No dijo ella volverá o la encontraremos sino tranquilo, no es tu culpa. Lo que había vuelto era el dolor, un mareo en el que mi cabeza flameaba como una sábana al viento aleteando contra un vidrio. El barullo del mismo mar de siempre. El estruendo de la pared al escombrarse, los berridos del bebé de Dolores seca, arrimando la sien a la pared, pidiendo silencio a los gritos, no aguanto más, no me encajonen en siempre la misma ola de la que nos queremos alejar como paquetes a la deriva volvió la voz de Cúper, ¿en la Biblioteca no saben nada?.
No sabían nada.
Valerio mezclaba el mazo de la vergüenza. A Figueroa se lo habían llevado en camilla, un enfermero que decía normal, los años y anunciaba otras despedidas, otras miradas sin retorno, más bocas babeantes, más parálisis, silencio puro. Corrí atrás de la camilla y le apreté un hombro. ¿Sentiría algo? Y antes, cuando oyéndonos hablar en la cocina levantó un brazo con violencia, ¿un cosquilleo, inquietud, qué lo hizo levantarse y romper el rumbo de su silla?. Voy a repasar la cámara frigorífica, dijo. La cámara era un depósito de comida oscuro, recargado, sin paredes de hielo polar ni reflectores, azulejos blancos y cucarachas negras. No se lo oía silbar, no se oía el salto del trapo en el balde. Al rato Valerio me manda a buscarlo. Lo encuentro de rodillas, la frente apoyada contra la pared entre dos columnas de estantes. Cuando lo separé, echándolo sobre su espalda en el piso, vi que tenía abiertos los ojos, la boca, y un mechón de su propio pelo negro en un puño.
Esa semana el Francés metió la cabeza adentro de la boca de un horno.
Y ahora la Turca, te das cuenta, grité, ¿qué está pasando?. Pero no pasaba, volvía el mareo y desde el fondo del mareo mismo Mara, el eslabón reencontrado, la oscuridad que se cernía, restos de vómito alrededor, una biyuterie más bien bilis seca en actitud de caer desde el borde del inodoro hasta el piso, una hilera de hormigas subiendo por la base de lata del inodoro sin reflejarse, la pasta tibia, todo no sólo remarcaba su ausencia como una lluvia de polvo habría revelado la presencia de un cuerpo hasta ahí invisible sino también la reaparición del dolor y otros fantasmas, la risa de Rega cínica, seca tos de Turca entrando a la noche, ladridos del Mancha, abortos obligatorios con fondo de jugada de lotería en el televisor blanco y negro, la bocina alarmada del último camión.
Y en ese mismo reviente de tristeza, para salvarme o hundirme del todo, la imagen de la Doña supurando su poder en el vientre del sótano, como un parásito.
Me incorporé. La pasta, seca, se rajó. Un pedazo fue a rodar sobre la cama y después al suelo y partirse. Iba a pulverizarse bajo mis pies, iba a tapizar la pieza. Despegué lo que quedaba, me puse la camisa, vamos a ver a la Doña, ¿qué esperás?, bajemos, todo con un despliegue de energías dirigido más allá de la pared. Cúper se había soldado a la silla. Yo sobreactuaba que no era hora de cuidarse, él a su manera menos miedoso de la inclinación del pulgar de la Doña que de la violencia de los tipos que deberíamos cruzar para verla, bufones del falso enojo pero calzados.
Aceptó acompañarme aunque aparte, cualquier pretexto, cigarrillos, nos habría hecho coincidir casualmente, sus pies esquivando mi huella ocre de querusa en la escalera y una de esas manos deformes imantada a mi sombra, cada cual jugado a la corriente de su pensamiento como locos, para qué queríamos verla. Un trío hostil, envejecido, de guardia. El único que conservaba las dos piernas enteras las usó para perderse atrás de un monte de cajas. Un rato después repetía el camino conmigo.
No son horas, dijo la mujer. Su voz grave en la oscuridad era el único indicio de ubicación. Me acerqué hasta que una mano me encontró el pecho. Le dije que me disculpara pero que era importante. Se llamaba Doña pero había que decirle señora hasta que ella dijera dígame Doña. No dijo más que qué quiere. De a poco iba distinguiendo los límites de la noche. Ella acostada de espaldas sobre la mesa, los brazos le colgaban del borde como dos ahorcados. Quiero saber dónde encontrar a la Turca. El tipo hacía barullo, se mezclaba en la conversación. Lo que cueste. Es un roñoso, dijo, es falso. Se me callan, cortó ella. Creí entender que me pedía que esperara, que me costaría caro. La flecha de salida fue una piña sorda entre los omóplatos. Afuera Cúper, sus cigarrillos. Fuimos a dar una vuelta pero yo estaba ansioso por subir y detenerme ante la puerta de Dolores a la caza de un ruido que indicara que me había estado esperando y saldría, en puntas de pie, hambrienta de noticias tranquilizadoras y un abrazo en el que se iría adormeciendo como un barco que no pena.
Ya volvería a bajar, sólo, sueño y una mejilla caliente del cachetazo con el que me despertaron. A esa altura apenas alba de la mañana el sótano no estaba más iluminado que en plena noche. La mesa ahora cargaba el peso de papeles, tazas, una pila de ropa, todo en desorden, intuido bajo la luz miserable de unas velas que escamoteaban también gran parte de la masa grasienta y sin embargo, supuse, dentro de lo poco que se veía, árida. La Doña me recibió repantigada en su butaca, del otro lado de la mesa. Absorta en la costura, sin mirarme, adelantó el codo indicando que me sentara, un codo cómico para el que pudiera disfrutarlo, una especie de culo perdido en los pliegues del brazo. El dedal le quedaba chico y en el tiempo que estuve sólo interrumpió el trabajo para pescarlo de la falda cuando se le salía.
Usté, dijo, no sé últimamente, pero antes se lo ve que estuvo bien alimentado. Eso me gusta de usté. Acá hay muchos que por el hambre no les da la cabeza, de eso sobra, son como bichitos, hay que acercarle el pan a la orilla de la boca pa que tengan. Más disgustos le daban que otra cosa. Una igual los quiere a todos. Y qué iba a hacer. Una es madre y entiende. Hoy, nomás, mire. Estiró la oruga del cogote hacia un papel. Cada cual con su necesidad.
Asentí respetando su intención de que eso fuera una lista de nombres y legibles, que significara algo, que la verdad geométrica de las velas, la figura religiosa o teatral que encuadraban, poco práctica incluso para ella que en cualquier momento podía ensartarse el ojo con la aguja, me permitiese leer.
Los hombres es otra cosa, qué saben qué se siente. ¿Tiene hijos? Lejos, contesté, como si me hubiera preguntado dónde quería estar. O muerto. Pero la necesidad, el resorte vencido de los músculos me ataban a la silla, a la imagen de la aguja hundiéndose en la piel de la prenda indefinible y emergiendo limpia, al ritmo igual de mecánico de su relato que empezaba con el primer hijo como si éste la hubiera parido. Antes tampoco habían pasado muchos años. Después los había ido engendrando sin respiro y sin padre, golosa de su poder creador, sintiéndose, ahora que era más vieja, menos ignorante, un poco pachamama, un poco como la Virgen, como si el Señor le hubiera venido soplando su verdad al oído todo ese tiempo sin reglas. Preguntándome si yo creía que una mujercita puede preñarse de esa manera para escapar del miedo, la impresión de la sangre, se contestaba ella misma que no, que otras fuerzas la habían hecho parir un hijo atrás del otro hasta que no pudo o ya no hizo falta.
Con los primeros se había venido de afuera. Cuando la ciudad todavía no era lo que llegó a ser ni esto de ahora. La había visto brillar y tensarse como un cuero bajo el peso de la gente mientras sobraba los trabajos más pesados o indignos con prepotencia. Una miserable como tantos, qué iba a repetir las fiebres, la penuria que los envolvía en ese entonces. Sobrevivió con su ritmo de parir y preñarse puntualmente, como un planeta más, sin contar nunca cuántos venían siendo. Los tuvo en todos los lugares y situaciones posibles. De chica, allá en el campo, con la ayuda de una comadrona que con los años iba teniendo modales, un aire de médium. Sola, cuando no pudo esperarla, tratando de no espantar a los otros críos que revoloteaban a su alrededor como moscas. Después que se vino ya hacía como si la vieja estuviera presente, recordaba las palabras y las repetía a medida que la otra las hubiera dicho, sus manos trabajaban con independencia del resto del cuerpo. En la piecita más desamparada, más húmeda y fría, improvisaba un fuentón, unas mantas, un pesebre adonde celebrar la única fiesta permitida. En un tren en marcha, en baños públicos, negocios, un aula de escuela, una iglesia. Nunca al aire libre. El instinto la hacía buscar el abrigo de un techo, más no fuera una caja de cartón en el medio de un parque.
Por ahi me vio perdido o mirando las tijeras sobre la mesa con los ojos muy abiertos pero sin ver y su cuello que empezaba a temblar, por ahi estuviera realmente afligida, su tono se hizo más grave y bajo, un murmullo, tenía que decirme algo. Su aliento me chamuscó la cara. Una chiquita, dijo. Se me quedó. Una sola, la única a la que le faltaron las fuerzas. El alboroto repentino de las llamas, un principio de hipo, sentir que el parado a mis espaldas empezaba a cargar el peso sobre una y otra pierna balanceándose como en un conjuro, el foso abierto en la historia, esta sentencia de que a los muertos se los lleva para siempre encima, que me haya llamado hijo, de golpe todo me hizo sospechar que ese esqueleto estaba enterrado en alguna parte del sótano, que era ésa la mercancía más valiosa, más vigilada, el fundamento de la ley que los mantenía unidos, y que la Doña no era más que otra instancia de esa ley. Una sacerdotisa, no una diosa. Tal vez, esa muerte fuera tan falsa como todo lo que contaba.
Si pensaba que aquella desgracia había interrumpido la cadena estaba muy equivocado. Se aproximaban los tiempos peores. La mujer tuvo esa visión y una imagen de lo que debía ser su respuesta. El pez grande se come al chico, ¿me equivoco?. Ellos ya eran muchos. Estaban más allá de la maldad, del egoísmo. Entonces de la magia de los alumbramientos brotó el provecho.
Excitada, sin perder el hilo de la costura, ni sé si pasando a otra prenda de la pila, orgullosa, la Doña contó cómo le habían ganado este edificio a las ratas en la época en que estos lugares no los agarraba nadie, nostálgica, sudando sangre, con desprecio, no como todos los que ahora, indignada, quieren que les den pan comido. Se daban maña, la única ley que respetaban era su propio celo de poder. Cuando la ciudad se vino abajo, usté debe acordarse, la Doña, no sé si todavía de nuevo embarazada, su ejército de hijos, ya estaban en otra posición.
Fue como si hubiesen previsto ese derrumbe, como si todo lo que siguió, cosas terribles, Dios me libre y guarde, no hubiera sido más que la señal de que iban por la buena senda hacia un destino que ella había adivinado con las tripas. La gente que deambulaba, familias enteras matándose entre sí por migajas como animales, de nuevo Dios, no permita.
Una vuelta aparecieron los propietarios. Una sociedá. Querían demoler, construír. ¿Sabe qué? Una moneda les dimos. Una sola. Ahora ya no era más de ellos. ¿La entendía? A ella le gustaba hablar claro y que la entendieran. ¿O antes cuánto costaba? La posesión parecía haberles contagiado una fuerza milagrosa, su valor. Hubo una serie de imágenes que relacionaban los cimientos del edificio, las raíces de los árboles inconmensurables que se elevaban allá afuera, de donde la Doña había venido, pechos o pies, palabras para mí sin sentido.
Nombró a la Turca, reatrapando mi interés de tela. Su amiga, dijo y sonrió como si hubiese visto reflejado en la fina aguja el movimiento ascendente de mi cuerpo, la manera en que se cerraron mis puños alrededor de los apoyabrazos, un adelantar, ofrecerle los hombros y el cuello a su estocada, esa sonrisa de punta de lengua gorda roja entre los dientes. Su amiga la verdá me desilusionó. ¿Quién no sabía que estaba mal? Podía haber pedido ayuda, ¿no le parece?. ¿O ella no ayudaba a su gente? Yo era más que testigo, una prueba. Dijo usté sabe cómo llegaron años atrás, sin esperar contestación. Decir enferma era poco. Arruinada. Estropeada. Hecha un desastre. Mire que he visto cosas. Un paquete en brazos del hombre que lo único que podía hacer eran promesas, juramentos de que iba a pagar en cuanto ella se recuperase.
El sí, dijo, incluso ahora, antes de irse, pero ella, ¿pensaba yo que alguna vez le había dado las gracias? Esas mujeres eran así. Mis hijas jamás han hecho la vida. Cosas peores, por ahi, pero la vida nunca. Se terminaban creyendo lo que no eran. ¿O a la Turca los remedios, los doctores que había sabido conseguirles ya no le servían? ¿O prefirió dejarse, no dijo morir, dejarse, por no trabajar, por qué, por orgullo, ella? Yo tampoco, ninguno de los dos nombró a la muerte. Como si estuviera.
Cabeceó señalando un papel. Ya que insiste, dijo. Acá no quiero ni verla. Todavía faltaba el detalle de la deuda, amenazas.
Subí a los saltos. No sé qué esperaba encontrar. Un llanto pero de chico. La misma mesa, el mantel, su lagaña de pegote. Aparte de eso reconocí nada más los animales de peluche a los que otros chicos, que empezaron a llorar al rato de mirarme, serios, mirarlos agitado desde el umbral, les tiraban de los ojos. El que sí lloraba dejó de hacerlo. Todos parecían en tren de servirse mate cocido de una cacerola alta, inestable y humeante sobre la mesa. Uno fue a apretar las piernas de la mujer que me miraba desorientada. No había quedado ni una foto de la que pudiera arrancar la parte de la Turca, llevármela y guardarla en algún rincón de mi pieza, para qué.
Visto de frente, el edificio soportaba tres tonos de gris del cielo, la fachada también gris, tablones pulidos por la intemperie tapiando algunas ventanas y en otras reflejos pálidos plateados de nylon, el rebote de un rayo, media Dolores asomada: si alguien hubiera podido ver desde la calle que la cáscara del edificio empezaba a rajarse y a través de esa grieta habría visto a Dolores entrar en mi pieza arrastrando el cochecito y a mí en la cama, volcado sobre mi brazo derecho hacia el bol plástico bordó en el que los puchos se iban a amontonar después haberlos aplastado contra la pata de la cama, caía una bengala de chispas de bienvenida que se enfriaban en el aire, levantarme, descolgar el anillo, ponérselo, besarnos.
De entre las mantas sacó la radio y un paquete de milanesas envuelto en papel blanco picado de aceite. Del cochecito salía un pie inflado.
Comió parada, mirando la calle por la ventana por si llegaba el hombre. Más tarde se sentaría con él a la mesa a simular el dolor que no la dejaba comer ni soportarlo encima, la fábula que llevaba a la paja y lavarse las manos antes de los platos.
Era la hora de la novela, una novela de la televisión que se agarraba por radio. En el edificio la oían todas. Estaba hablada en un idioma que ni se sabía cuál era. Después, en los pasillos, se comentaban lo que había pasado, trataban entre todas de entenderlo.
Yo a veces secaba sus lágrimas, otras hacía de detective, otras trataba de fastidiarla, y esperaba la música del fin para tirarme encima suyo.
Atravesé el cochecito contra la puerta, un carro que el hombre le había recauchutado sobre el que ella abrochaba una tela oscura por si el chico se despertaba. Le busqué el cuello con los dientes, la atenacé en un abrazo a la altura de la costillas y apreté lo más que pude. Se retorció sin ruido, todo siempre en silencio, por él. Hundió la punta de las uñas en mis sobacos, me tiró del pelo, desde el piso vi las manos de miga de la criatura sobresalir del borde del coche, la solté y antes de que pudiera verlo asomado la di vuelta, ahora de cara contra el colchón, regular, suavemente, chupándole el cuello, gritá, ella apretó los labios contra la manta, nunca, acompañaba mis sacudidas cada vez más violentas, más corto el arco de la cintura y fuerte el golpe, el rebote de su cuerpo, con un chillido ahogado de rata, mordiéndose el labio. Después giró la cara mojada y encontró la del chico, que al ver que ella lo veía se puso a llorar.
No se asuste, no, si mami está acá, no llore. Se puso la criatura en el pecho, se sacó el anillo con los dientes y lo escupió al piso, la verdad sea dicha: nunca pudo haber visto nuestros rostros realmente rajarse, como cristal de mala calidad, ni nuestros cuerpos frenéticos deformes presos de algo que él pudiese atribuir a un padecer insoportable o espíritus que se apoderan o alguna fuerza animal, no, la verdad, quién sabe cuál es.
Habíamos hecho planes.
Con las piernas enroscadas, una mano de cada uno alrededor de la botella, mirando el reflejo del crepúsculo en la frente del chico mientras dormía, en un banco del parque seco del sueño.
Planes, hambre de amor para mañana. El mar, el río, los animales que la habían acariciado de chica, de los que se acordaba oyendo la novela. Eso quería para su hijo, la cosquilla del sol y un padre.
Esta historia de la herencia que yo estaba por recibir se la contaron. Me preguntó si era verdad. Dije que sí, que un familiar había muerto, ella se pasó el dorso por los ojos, su gran pena era que el padre de ella no hubiese conocido al chico, besó la boca del chico, que yo no creyera que estaba a mi lado por interés, las desgracias habían ido sucediendo una tras otra y ahora que las cosas se enderezaban, los ojos llenos de lágrimas. Yo habría querido que rompiese a llorar y con la mano que le acariciaba suavemente la nuca como consuelo ir empujando su cara hacia mi pija, que se la metiera del todo en la boca tragando lágrimas y saliva, verla hipar, atorarse, perdidos los bordes del placer y la pena hasta no distinguir qué era cada cosa ni de quién.
A la Turca hay que ir a buscarla, hay que traerla.
Rega ya dio el paso del adiós, se despidió de mí sin que yo lo sepa empujándome hacia atrás en el colchón con un solo dedo, índice, sobre mi pecho. Lo fácil que fui, la vergüenza de haber respondido con una especie de sonrisa mientras me iba para atrás y me dormía con ojos abiertos antes de terminar de caer, ojos pestañantes de novio que Cúper, que no los vio, trata de disculpar. A Rega lo vi por última vez durante esa noche y me vienen a decir que se fue, que cargó el auto con sus cosas en el vapor de la madrugada, el coche tosió un poco, nadie lo vio rodar al principio lentamente, alejarse, la luneta empañada, y del lado de allá de su dedo sin disfrutar la situación, más bien serio, concentrado, como si le hubiese llegado la hora de algo va a decir Cúper, una cita inexorable, ni siquiera algo malo para él, por última vez: lo vi entre pestañas de espaldas atravesar la puerta y hundirse en ese para siempre.
Sacudiendo a Cúper por los hombros, en clave de vértigo, hay que traer a la Turca, hay que ir a buscarla.
Andá vos, dijo Cúper, puso la posta del atado entero en el hueco de mi mano. ¿O tengo que correr atrás tuyo, surtirte de cigarrillos hasta que lleguemos, esperar un paso atrás mientras golpeás la puerta, sonreirle un poco al que abra como para desmentir tus nervios, que no se asuste? Cómo voy a saber cuándo hablar y cuándo callarme, dijo. No me mires así. Lo agarré del cuello de la camisa. Estiró la cara atrás, parpadeando, los labios hacia adelante y las palmas de las manos cruzadas por líneas azules a la altura del pecho.
Fuimos. El traslado de enfermos o desfallecientes pide el plural, dijo, ya en marcha, frotándose las manos, y en adelante no volvería a hablar, sólo un murmullo ante la encrucijada de una esquina o el ángulo, la inclinación de los hombros necesaria para encender esos fósforos demasiado efímeros. El frío nos pegaba la pera al pecho, soplaba un viento de volarse las sombras.
A la puerta de una casa antigua baja esperamos, vimos al pájaro del ojo en su jaula.
Era un refugio de enfermeros. Conservaban como un distintivo la chaqueta celeste o blanca, sucia o deshilachada, hasta orgullosos de sus manchas, de monje el paso, la mirada esquiva, los susurros entre sí al cruzarse.
Iban y venían por un pasillo que a medida que tropezaba con las piezas se fue retorciendo, se hizo cada vez más angosto y oscuro, más fuerte la mezcla de olores. El calor aumentaba como si nos acercásemos a la boca de un horno y el aire, cargado del gas de las estufas, se espesaba. La llama rojiza de las estufas, sobre la pared, iluminaba el camino.
Atrás de las puertas, en penumbras, entre ronquidos y el olor ácido de la transpiracion de días acumulada, se adivinaban los cuerpos pálidos en sus catres.
A pesar del calor Cúper caminaba con la cara hundida en el cuello de su sobretodo. Nuestro guía se subió el barbijo. Estaban el filo del alcohol y el desinfectante, la alfombra de insecticida a nuestros pies. De una puerta salía el olor del pis rancio, de otra vapores de vómitos mal lavados, de otra yodo, un colchón de mugre y mierda, ríos, cataratas, todo un pantano de mierda sobre el que parecía estar construida la casa. Se olían mierdas diferentes, la nariz las seleccionaba por grados de solidez, colores, texturas. A la arcada de nuestra tos le respondieron otras, a veces una máscara corría a apagarlas. En el fondo, sutil, la fragancia de la sangre, con la dulzura de una reina asesina, subía de un golpe hasta impactar el cerebro.
Algo dijo el enfermero y paró para dejarnos pasar.
El olor era todavía más fuerte, más encierro. Cúper daba vuelta la cara, miraba por encima del hombro. Pisó unas jeringas que crujieron, dio un salto, disculpen, nadie contestó nada.
La Turca parecía dormir, inmóvil. Le habían puesto un camisón amarillo, largo, de viyela, fruncido en el pecho, las mangas con unos botones redondos forrados. La habían rapado. Sobre el colchón sin sábanas, su mejilla en una almohada de saliva. Le pasé una mano sobre el pelo pinchudo, que ya no tendría fuerza para crecer. ¿Rega la había despojado también de su cabellera, como un salvaje, antes de dejarla?
El enfermero hacía gestos, pedía contención, invocaba detrás de su barbijo la sabiduría de la naturaleza. Le dio a Cúper otros camisones, lo único que le habían entregado con el cuerpo.
Durante un segundo, viendo su perfil de pájaro vuelto pichón, la pelusa húmeda sobre el cráneo, la historia se mostró en su variante invertida, de pases sin magia. Yo iba a sostener su mano como ella antes la mía entre las suyas, mano pálida de postrada. La ayudaría a calzarse la máscara que ella me había ayudado a sacar.
La alcé, encaré el pasillo y fui atravesando las capas casi sólidas de olores hasta que llegamos al kerosene de la calle. Atrás Cúper traía una manta y tos.
Había más viento que antes, ya no iba a llover. La calle estaba desierta. Ahí se había subido Rega a su auto después de dejarla. Debía haber arrancado hacia la derecha, hacia el este. Nosotros íbamos para el otro lado.
La envolvimos en la manta, no pesaba nada.
La instalé en mi cama. De día la cuidaba Dolores, de noche yo pasaba un algodón embebido por sus labios blancos, inflamados y volvía a cubrirla con las mantas, le estiraba los brazos tratando que dejara de toser, colar entre los desbordes de saliva la pepita de un enigma del que ella no podía decir ni yo saber si existía.
Ahora que Dolores la lavaba olía a jabón para bebés. A la luz de la vela, bajo la campana de silencio del edificio dormido, yo separaba los labios de las sábanas hasta encontrarme con su carne todavía más blanca que antes y hasta con transparencias, en unas zonas quebradiza, en otras resaltando venas azules sin rumbo. Atrás de las orejas y en el cuello aparecieron cicatrices que antes disimulaban el maquillaje, el pelo largo, los collares anchos, el cuello de las camisas levantado, cicatrices antiguas sin forma, inexpresivas. Los huesos del pecho plano sobresalían en las costillas y clavículas como si debajo un fugitivo hubiera enterrado una caja con el botín de un asalto antes de perderse en otro foso para siempre, las tetas se desolaban hacia los costados arrastradas por el peso de los pezones, la piel, la inercia del cuerpo en su abandono, todo daba una impresión de sequedad, de tierra pelada, un mapa físico en el que ninguna marca decía nada. La panza cuarteada, los muslos ásperos, los huesos de las rodillas, piernas y pies en punta, como raíces podridas. Hasta el silbido agudo de su respiración que de noche barría la pieza desierta.
Un territorio sin calor ni humedad. Lo único vivo, la mata negra entre los muslos, pujante, más allá de los límites de la última afeitada, se ramificaba precisa y caprichosa buscaba el ombligo, lo envolvía, se abría sobre la panza dispersándose y volvía a brotar entre las tetas. Unos pocos pendejos lacios y muy largos rodeaban cada pezón. La di vuelta. La pelusa sombreaba los muslos, abría un claro alrededor del culo y subía desplegándose en abanico por las nalgas, pana entre los omóplatos, una forma de vida pero vegetal, el movimiento de una enredadera, de un musgo, en el centro de todo la carne rosa de la concha, retraída en un sueño de animal prehistórico, guardaba su secreto para siempre.
Tuve que bajar a la Doña y pactamos otra postergación, otro adelanto.
Ese doctor que dijo, dejé que lo pensara. Qué necesita, y se adelantó, apoyándose con los puños sobre la mesa, si es por la vecina, dijo en voz baja, guiñando un ojo, si quedó, le mando a la ciega que se las arregla.
Para la Turca. Ni me hable, dijo. Es tirar la plata. Cosa mía. Plata de otros. Todo un debate sobre la propiedad de la plata prestada tuvimos. Después llamó a uno de los hijos, que fuera a buscar al doctor. No te rías, le dijo, no te quedés por ahí, dejáme verte las manos.
Este se acercó rengueando. Con ayuda de la mano que había sacado de un bolsillo extrajo la otra, fofa, un guante que guardaba las cenizas de la mano molida.
A ése, le dijo, andá y volvés.
Apareció en la puerta de mi pieza jadeante y con la misma mueca que la Doña llamaba risa.
El médico vio todo en un minuto.
Levantó las cobijas, auscultó, tomó el pulso con la mirada perdida en el techo, como calculando otra cosa.
Qué quiere que le diga, dijo. ¿Paga ahora?
Hablaba con frases rápidas entrecortadas y el silbido ronco de su pecho se cruzaba con el de la Turca, más agudo, en el aire.
Estése atento, dijo. Y que ya faltaba poco.
Viene de llover y el agua destripó los puchos, las hebras oscuras desparramadas en charcos mínimos, archipiélagos. La calle está vacía. Donde hubo un auto estacionado queda su huella seca sobre el pavimento.
Busco más bien junto a las paredes, al resguardo del ala de los toldos, los balcones. Cúper va de la calle. Visto de espaldas, la campera de tela liviana color café con leche, el cráneo opaco, alguna gota que todavía cae no se sabe de dónde y lo salpica, huesudo, verlo gesticular, darse cuenta de que habla solo, volver hasta el árbol en el que me apoyo mientras selecciono los filtros, las puntas chamuscadas, el papel, y los separo del tabaco que voy juntando en un celofán, cómo finge interesarse en lo que hago mientras habla de la muerte y la memoria: me moría. Habla de los recuerdos impagables, de los deudos. Habla y la saliva burbujea en la comisura de sus labios.
Imposible acordarse de todo lo que dice. Me acompaña desde que dejé la Biblioteca, caminamos por ahí durante horas, hacemos tiempo para volver al edificio, que la Doña no se entere. Habla de todo, del frío que sube desde los zapatos mojados, de nuestras espaldas apoyadas contra la pared, fumando, viendo pasar los coches por la autopista. De hacerse humo. ¿Hasta cuándo? Algo se nos va a ocurrir.
Los puchos nos han ido atrayendo hacia la trampa del edificio. Ya se divisa su silueta gris, y en el cuadro oscuro de las ventanas pronto van a aparecer las bombitas, un punto amarillo débil oscilante listo a extinguirse.
Dejamos atrás la autopista y otro edificio que se zambulle entre las nubes. Nuestros pasos resuenan como si caminásemos sobre adoquines huecos. ¿Papel tenés? ¿Querés papel?, desenfunda del bolsillo interior una hoja plegada.
Es un papel liviano ideal para armar. Leélo, dice. ¿En voz alta? Se encoge de hombros. Mi amor: ya está decidido. Tenemos pasajes para el sábado. No es por las mellizas ni por mí ni por el bebé que va a nacer ni por nadie más que vos mismo. Porque ahí no puede estar lo que buscás.
Más que la idea de que se vaya lo que me impide reír es la letra muy redonda, como ojos crédulos, letra cruel con los crueles, la determinación que sostiene las líneas perfectamente horizontales sobre el papel sin renglones. Lo rasgo, armo un cigarro del que saldrán pitadas desiguales, nuevas cenizas, humo. Le devuelvo el papel preguntando en silencio y él en silencio lo guarda y primera vez que me responde con más silencio.
Doblamos la esquina, Cúper todavía encogido de hombros, yo la vista clavada en el piso que no contesta, dice parece que te buscan, es Dolores en deshabillé y ojos de carbonilla negra, una carrera tambaleante sobre esos tacos, la Turca, alcanza a decir entre sollozos, la abrazo, viste de baba, hará media hora, después es toda un temblor, no importa, no digas, mi mano de nuevo en su nuca, ya está, haciéndole companía, insiste, tejiendo, en la silla, le había llevado la radio, ella hasta el final convencida de que la Turca podía oir y le charlaba al oído, bromas, el tono cariñoso de entre mujeres y otras veces chismes del edificio, algún consejo, anécdotas del hijo que ya buscaba enderezarse, morder, el título de tía. Se agachó a buscar un ovillo y sintió que algo le rozaba la falda, un bicho pensó, pero eran los dedos de la Turca que arañaban el aire, nunca iba a perdonárselo, ¿y si había querido decirle algo?, confundirla con un bicho, la vio abrir los ojos, siguió toda la trayectoria de las pupilas que cruzaron el aire como dos estrellas fugaces hasta fijarse en un punto frente a ella pero sin verla y ahí se quedaron, se fueron dilatando, perdiendo foco, cada vez más borrosas, después los párpados cayeron y todo el cuerpo, aunque estaba acostada, dio la impresión de caer, de abandonarse, se había ido.
La lluvia volvió a caer ahora furiosa, hundiendo sus uñas en el barro. Nos encontramos abrazados con el agua hasta los tobillos, el pelo chorreándonos sobre la cara y el sabor de las lágrimas y la saliva, todo se mezcla, se confunde, forma remolinos a nuestro paso, la risa de los del edificio al vernos entrar, sus burlas, el silencio de los chicos que nos escoltan por la escalera chorreante preguntándose cómo será el olor de esta muerte. Están acostumbrados al filo o al disparo, los regueros de sangre, la exposición del hueso, gritos. La pelea previa, alaridos de dolor, los pasos de uno que huye y otros que van buscar al médico, ese coro que clama venganza. En cambio este viaje mudo de la Turca, esta disolución en la nada los desorienta.
Dolores ya no llora o llora de nuevo. Los chicos pueden haber confundido el silencio o la lentitud de nuestro paso con la calma. Ya en el pasillo, oigo que alguno se pone a llorar. Otros se quedan en la escalera. Antes de abrir la puerta miro para atrás, sólo nos sigue el que me vendió el anillo y dos nenas que le llegan a los hombros, de ojos saltones o haciendo un gran esfuerzo para mirar.
Abro.
Entran corriendo, se agachan, miran abajo de la cama, nos pasan por al lado, por entre las piernas, gritan no está, no está, no hay nadie, así gritando bajan y los demás los siguen, también gritando, y por todas partes parecen haber abierto cajas de gritos, gritos antiguos retenidos desde hace mucho, gritos que una vez libres se expanden desaforados consumiendo todo el aire sin dejar espacio para más nada. Nosotros dos inmóviles frente a la cama vacía.
Esto no es un hospital no es la morgue, la Doña marcaba los acentos con una palma sobre la mesa. Iba y venía por el sótano que vibraba bajo sus pasos, sus caderas rozaban las paredes, lluvia fina de cal. Cuando alzaba los brazos la punta de los dedos tocaba el techo, entonces sus puños se cerraban, volvía a mirarme, mi cuerpo parecía quedarle chico a su odio y su mirada buscaba algo más, atrás, a mi alrededor, apretaba los labios y daba otro golpe contra la mesa.
El cuerpo no lo va a ver, había dicho. Qué se cree. ¿Qué quiere, que nos coman los gusanos, que me encuentren un fiambre acá adentro, justo ahora? Ese asunto estaba terminado. Yo había insistido en meter la muerte en el edificio, en su casa, en la casa de su familia. Había dicho que iba a pagar lo mío, que ya era mucho, y lo de ella, y ahora resultaba que no tenía más trabajo. Con qué. Parados frente a frente, ella las manos en la cintura.
Usted ya sabe, está la herencia. Como si esperara eso. El golpe me tiró contra unas cajas vacías, un montón de escobas atadas, una bolsa de arpillera que se abrió. De las costuras de la bolsa brotaba el arroz. Quise pararme, patiné, un labio también abierto y arroz pegado a las palmas de las manos, a la cara. Ya la fiebre me roía las rodillas, soñaba tragar mi verdad en silencio, entre buches de sangre, como un héroe. Creí ver el destello de otro golpe y volví a caer y al levantarme todo me pareció lejano, borroso, su voz, lo que decía, los mismos gestos ahora sin fuerza. Como si cayendo hubiera atravesado también el piso, y un túnel muy profundo, viscoso, y al final de ese túnel desembocado en un sótano idéntico a éste, con la Doña amenazante y alfombras de arroz bajo mi cuerpo.
La sangre impresa en mis sábanas, los comentarios de los que pasan riéndose por el pasillo, una mirada de Dolores, imágenes mínimas, filtradas por la fiebre, me hacen creer que la escena fue así. Que sonreí para mí mismo aliviado cuando dijo que ya nunca, que cómo, de qué manera hacerme pagar. Después dijo lo que tendría previsto desde el principio: que lo único que le daba una remota posibilidad de cobrar era tener al hijo de Dolores como garantía. Ya se habría vuelto a sentar en su butaca, atrás de la larga mesa, y hablaría con un tono calmo de banquero, de funcionaria, con la boca voraz de la usura, cuando dijo que si llegaba a querer irme o si trataba de engañarla ella se quedaría con el chico de Dolores, y ordenaría las cosas de la mesa, reloj, costurero, plato sucio, paquete de yerba volcado, cuchillo, lápices, sin mirarme, con fingida minuciosidad, esperando que yo terminara de caer y me fuera.
Una posibilidad es que la Doña haya amenazado a Dolores, o a mí por medio de ella, antes de que pasara nada, antes del anillo, los golpes en clave en la pared, de la exigencia y la falta de gritos. O a ella y su criatura por mí, o yo, sabiendo que íbamos hacia el fondo sordo de ese despeñadero, haya preguntado ¿estás contenta? con mi voz más planes, que ella haya asentido entrecerrando los ojos, la sonrisa de un presunto sol que le diera de lleno en la cara, conformidad, confianza según el Diccionario de los Gestos.
Más, que la haya o me amenazado, medio amenaza y medio receta, a su criatura, cuando ya todo había sido, sin después ni antes, sólo adónde vamos a ir con voz quebrada, verla jugar con el anillo que cambiaba de colores sin apreciarlos, que no grita para que no se asuste, ese era nuestro futuro, oir que dice ya te vas, volviste temprano, la cadencia de la escoba, desearla de lejos, por medio del bramido de la descarga del inodoro o el olor a frituras, decirme a mí quién iba a tenerla como él, en plenos planes, la lengua se pegaba al paladar, se empastaba, se oía plana, fui hasta la pileta: ¿querés? Había arreglado pero olvidé lavar el vaso. Su sonrisa desvaída, un estirarse apenas las comisuras, debió haber habido como un vértigo mutuo o múltiple: él un buen hombre que notaba algo raro, él la había traído de la calle como a otra silla, ya embarazada, y ella no podía hacerle una cosa así, si yo hubiese tenido hijos entendería, chicos de fiebre voladora, pongámosle que entonces me le prendí a la uva de un pezón, succioné, ácido, ella respiraba pesadamente por la nariz, abría y cerraba los muslos en abanico, más que salir de sí misma en pleno sueño, perderse, abrió un ojo, habrá dicho la hora que es o manoteado el cochecito para hacerlo llorar o invertido la figura sumergiendo su cabeza chupona bajo las mantas, modales de madre, mala leche.
Y cerradas las cuentas, cicatrices, ¿de qué íbamos a vivir?. Dolores amenazaba con lagrimear, se había acabado, mis gritos ahora la despeinaban, parece que los planes, lo bien que él se había portado con ella y su hijo, sus muñecas enrojeciendo entre mis dedos, en la calle el viento arrastraba una valija vacía, la dueña rengueaba atrás, o renegaba, no se distinguía bien, niebla en mis ojos, gritá, quiero que grites, gritaba yo, estrangulando sus muñecas, después me había devuelto el anillo con expresión solemne de mártir que me dió ganas de hacérselo tragar, tosía, estás contenta, mucho antes va a venir por penúltima vez, dirá que sepas que creo que sos bueno, mirándose la punta de los zapatos ajados, sufriste, fiebre, el llanto en mi pieza, las incursiones rápidas por el pasillo, espaldas contra la pared, el aire conspirador como paraguas, dirá Dolores que la Doña le dijo que podíamos engañar al hombre pero no a ella y que apoyó su boca, su papada a rayas sobre la frente del chico dándoles un susto enorme y dijo que empezaba a afiebrarse, líneas apenas, cicatrices que jugábamos a descubrir, conversando en su propia lengua desde la ventana de tu cuerpo al mío, ojos ciegos, ¿eran lo que había quedado de antiguos planes?, nada comparable al vértigo de una quemadura, en la velocidad de su sótano a velas la Doña se da el lujo de hablar de palidez, deudas, la misma pregunta de Dolores, sin esperar tampoco respuesta: qué podría ofrecerle. Y a ella: que se cuide de mí. Sudo, la fiebre me consume.
Otra posibilidad es que haya soñado que nos comíamos vivos, otra que con el tiempo el chico empiece a caminar provocándole aplausos, gritos que pared de por medio sonarán a ruego y recriminación, o que la trascendencia del asunto se me escurra, omnubile.
La carta llegó mientras dormía. Vino a despertarme deslizándose por el piso, donde abrí un ojo se detuvo, tan impresionado, palpitante bajo el caparazón de las mantas sin atinar. ¿Todavía existían el correo, mi nombre?
El colchón empapado olía a sudor, a saliva, a meos.
Afuera oscurecía. El silencio que sigue a las tormentas. En el pasillo, ni un pibe que me consiguiese cigarros, un porrón. Con la punta de un pedazo de material arrancado a la pared tracé la silueta del sobre, también blanca, con esmero.
Más la oscuridad se acentuaba, más el sobre, en mis manos, y el rectángulo de cal, fluorescían, hasta que fueron lo único que quedó de la pieza. El sobre, aún no carta, la boca abierta que lo había escupido
Me senté en el marco de la ventana, la manta sobre los hombros: horcajadas. Lo que quedaba del nylon podrido por las lluvias se había puesto duro antes de desprenderse y caer.
Había niebla. Al farol lo rodeaba una pelota de peluche de luz. Terminé de arrancar una tira de papel que cayó bailadamente. Abajo nadie se sobresaltó al verme ni dijo no lo hagas, no lo hagas.
Llueve, leí, tendrías que ver el mar. Anochece. Allá, qué hora es. ¿O no se pregunta la hora por carta? Todo pasó tan rápido, no tuve tiempo de despedirme. No pude, no podía, no sé por qué, decirle que esperara, asomarme, avisar.
Cúper hablaba de su mujer. O ella tenía una fuerza especial o él estaba entregado, porque lo había vestido después de arrastrarlo por la pieza y casi cargado en la escalera salpicada de curiosas hasta el portal por donde entraba un gajo de gris, y antes de la calle, en voz alta, hablándole por intermedio de los otros, como si haberlo ido a buscar no la rebajara pero hablarle sí, había dicho que aquella vez sería la última.
Esa misma noche viajaban en el Rápido, la mujer y sus hijas con la cabeza colgada del sueño, Cúper apoltronado, asomando a veces al pasillo sin impaciencia, algo de admiración por la facilidad con que ellas se dejaban descansar, calculaba los minutos para encender un nuevo cigarro, recordó una de sus primeras visitas a la Biblioteca, cuánto tiempo, una novela barata en la que se llamaba Ron y volvía de la guerra sin un brazo, sobre otro ómnibus, junto a una rubia reina de algún cereal o fruto, despedida por todo un pueblo entusiasta en la estación, ruidoso, inocente. Primero la rubia, dieciséis o diecisiete años, largas piernas descubiertas en nombre del cultivo de la zona, tacos dorados, brillantina, creyó que Ron ocupaba su asiento, lo obligó a enseñarle el ticket, tuvo que buscar su agenda en el desorden del bolso de mano volcando los cepillos, estuches, recortes con artículos sobre su coronación, inquietud en la comitiva en puntas de pie, alguno que quiso subir a poner las cosas en claro. Nervios, inexperiencia, ella un poco miope. Era lógico. Incluso los pechos de la reina contra su hombro en el sacudón del arranque, las exageradas disculpas, roce insomne, Ron tirando con rabia del pelo sedoso, la boca roja pegada a la boca de su pantalón. Pero el goce, contaba Cúper, no había sido al acabar, ni orgullo ni complicidad con la sonrisa bordeada de semen que jugaba a la compostura, al crimen. Lo despertaron las exclamaciones de otra comitiva en la que ella bajó para perderse. El sol rodaba barato sobre el horizonte. Ron entró al parador y en uno de los retretes, con dos dedos de su única mano, desplegó un largo cabello trigueño. De vuelta al ómnibus, lo fijaba con saliva al vidrio para el resto del viaje.
Un par de veces su mujer se revolvió en el asiento, algo descompuesta o despierta, murmurando con fastidio que no pegaba un ojo, doblada buscó a sus hijas del otro lado del corredor, se cuidó de tocar el brazo de un Cúper que sin haber dormido parecía recién despierto, ahora era él quien la llevaba, hacía sonar el medallón y el anillo en la cadena de oro, una mano sobre el pecho, los labios rozándole la sien, el vidrio, la noche, le devolvían la imagen de ese abrazo preguntándose qué estoy haciendo, por qué algunas preguntas vuelven, hasta cuándo.
Los primeros días los ocuparon en hacer habitable la casa, un barracón de la costa sobre pilotes de madera roída. La humedad, la arena cubriendo los pisos, los pocos muebles, les habían dado una impresión lunar o antártica, ardiéndoles los ojos apenas giraron la manija de la puerta. Un ambiente con varias ventanas, cocina, hogar a leña, dos bancos, dos dormitorios, el piso hollado de herraduras de café. Hablaba poco con sus hijas, o ahora él a través de su mujer. Seguido ese silencio se le hacía insostenible, alguna mirada exigente, y se iba por entre las dunas dando unos pasos que lo enterraban aún más, los puños en el fondo de los bolsillos, como si nevara. Alguna tarde oscura que se hizo pronto de noche, tarde, las tres lo vieron hablar solo, a caballo del banco de madera, el mechón suelto, irremediablemente caído y dándoles una risa que se aguantaban, barajar un fajo de billetes, su cuaderno, las mangas arrugadas de la camisa, ¿llueve?, ¿la arena va a cubrirse de puntos?, ¿de una capa más dura que se quiebra?, ellas lo oyeron pararse, decir que al día siguiente iba al pueblo a comprar un televisor, nueces, esas cosas, la mujer alzó la cabeza de su delantal para verlo tajeado por la cortina de tiras plásticas, los hombros caídos, hacia la cama.
Cúper, su historia. La recontaba en solitarios paseos por la playa, la franja de arena húmeda en la que clavaba con gusto el talón, raras veces cruzarse con alguien, mantenerle la mirada en busca de datos, marcas, golpes de viento en la frente, al sol su historia ofrecía un giro novedoso. Se preguntaba si era ese el punto en el que su vida iba a inclinarse delante de sí misma para dejarlo pasar, si no todo, pero aunque más no fuera algo cambiaría, la sensación de que hasta ese momento había estado tan firme sobre sus pies como un camalote. Volvía seguido de la silueta del perro tambaleándose al filo de los médanos.
Siempre las mismas preguntas. En el ambiente oscuro, casi fresco a fuerza de postigos, atrás de una malla de alambre para los mosquitos o desde los escalones de la entrada, sin camisa, escupiendo hilos de tabaco que se le pegaban a la lengua, pensaba qué sentiría su mujer, mirándola a lo lejos como a una esfera bajo el sol, sola, hasta la cintura en el mar, de malla con volados. Confiado, yendo y viniendo según fuerzas desconocidas esa mañana se había puesto con el cuarto que antes llamaban despensa, tapado algunos agujeros del techo, aberturas entre tablas, después instaló la mesa afuera, bajo los pinos, y en los cajones los cubiertos, el mantel. En el ambiente oscuro, entre gruñidos del gato al ratón, se cocinaba algo. Ella regresó lentamente hasta la casa, sonreía, comieron en paz hablando de cosas sin importancia, él trajo unas uvas, acordaron caminata después de la siesta. En ningún momento, como había sucedido otras veces, ella se levantó con brusquedad, alejando el embrión de cualquier gesto para irse a llorar contra la cama, ni tuvo que ir Cúper, silencioso, a abrazarla, a distraer el miedo que los envolvía. Dormido a la sombra de los árboles lo sacudieron sus hijas: ella estaba en la playa, caída, la hora en que la marea, la culpa de que fuese a morir ahí, dolor, una corre los pájaros, como un animal, la culpa, no mamita, era de Cúper, el perro, una ola, llevarte, no me toques, no, a los gritos. No sabía qué hacer, quiso sentarla, no la había querido, nunca, un puñado de arena, a nadie, alrededor, le ladra a los pájaros, a chorros, hunde una mano, ola amenaza la costa, hijo de puta, frente, cabellos, lengua de arena, a cucha, a cucha, en cuclillas, por qué la había dejado, mami, que gritase, se va a morir, que respirase, volados de espuma, dale la mano violácea, se esconde, vuelto, sangre, por vos, arena en granos, gime, mordía, acuosa y rosada apareció, le ladra, se había ido, muchos, todos lloran, las manos abiertas sucias balbuceantes, charco, de Cúper, sostenían el hijo.
Hecho un furtivo o un ciego insomne de la mano de la carta estrujada en un puño sin darme cuenta entré en la pieza de Dolores esquivando la cama en la que dormían el chico y ella, el catre del hombre vestido, las manos de carbón sobre la cara, la mesa, el revés del repasador, pan, puré, lentejas pegadas al fondo de una olla, y antes de afrontar otra vez el pasillo de un manotazo jabón y un cabo de vela.
Me lavé la cara hinchada, después el resto del cuerpo, escalofríos, un hormigueo me obligaba a estirar los brazos, abrir y cerrar los puños, caminaba en círculos alrededor de la silueta irradiante que había dejado el sobre, pensaba en Cúper, contarle algo, como si yo también fuera a escribir una carta sin tener su dirección, papel ni pluma. O él no preguntaba cómo andás, cómo estarán las cosas por ahí aunque supiera que no recibiría respuesta, como si escribiese para sí mismo o hasta para un muerto, o varios, uno yo, otro el Cúper que habíamos conocido y al que le mandaba decir a través mío que no le importaba lo que pudiera pensar de él ahora, entre otros. Los dos estábamos vivos y estábamos muertos en el otro por medio de esta carta, de su huella rectangular marcada a cal en el piso, alrededor de la que daba vueltas como un buitre desnudo despintándome el sopor de las últimas semanas y que parecía el dibujo de una tumba en miniatura.
La leí por última vez mientras comía. Después, otro sopor distinto al de la fiebre, imágenes de Cúper sentado en el muelle de madera, las piernas pendientes del borde, fumando, el chico en brazos, una mesa con hojas dibujadas por sus hijas, ciruelas, una llave oxidada, su gorra de cuero, el ronroneo de la heladera a gas, el mar un reloj, Cúper también adormecido las manos enlazadas sobre el pecho, el cielo índigo, lila, a lunares, un farol con su séquito de mosquitas, arena, sombras.
No soñé que me despertaban la luz opalina del alba y el barullo y Dolores despeinada sacudiéndome un hombro. Decía algo tan incomprensible como que estuviera ahí. Las palabras salían de su boca en desbandada. Parece que en la calle, en las ventanas de la planta baja y el primer piso, y especialmente alrededor de la puerta principal, había una pelea.
Siempre se estaban peleando.
No era como siempre. Esta era una invasión, estaban tratando de entrar al edificio. El ejército de la Doña se defendía. Habían tapiado todas las ventanas y reforzado la puerta. Volaban piedras, golpeaban hierros contra las tablas, una maza intentaba abrir un boquete en la pared y con cada golpe el edificio vibraba, se sacudía, parecía saltar sobre sus cimientos. Desde el techo contestaban con cascotes y botellas.
Es el momento para escapar, dijo.
Me incliné hacia uno de los costados de la cama buscando un pucho en el piso. Lo encendí mirándola desafiante. Fumé, lento, deliberado rencor, disfrutando la idea de verme desde afuera como personaje de la película de mi fracaso fumar las tres o cuatro pitadas rápidas que me permitió el pucho hasta toparme con el amargo filtro, escapar qué. Cómo, dijo. Escapar para qué, dije, por qué, adónde. Escupía toda mi amargura sobre ella, sobre la desorientación reflejada en la pupila de sus ojos gatunos cada vez más grandes. Como si hubiera salvación, dije, desde abajo de la cama, había llegado buscando otro pucho, prefería quedarme ahí, que se maten los otros. Ella, balbuceando, que yo hablaba así porque no sabía lo que era tener un hijo, alguien más importante que uno. Asomando la cabeza desde abajo de la cama le apunté con el índice. Estaba esmaltada en llanto. Una cosa es estar siempre en el mismo lugar y otra muy diferente volver siempre al mismo lugar. Empecé a disparar la misma frase en voz cada vez más alta tratando de tapar la dulce suya haciendo de cuenta que no la oía decirme hablás así porque estás herido, tenés que salir, salto, la atrapé por las muñecas, se retorció, forcejeamos, el olor a jabón para bebés de su cuello trajo a la última Turca y me puse a dar trompadas contra la pared, el ruido de los mazazos, de las detonaciones, afuera, aumentó, y fui sintiendo más fuerte con cada golpe el respiro de no creer nada de lo que decía.
Cuando me asomé a la ventana y agité el brazo hacia los minúsculos invasores de abajo, que me respondieron con un rugido, mi único pesar era el recuerdo. Abrí el colchón y desparramé el relleno por el piso. Era una mezcla de paja y trapos, pelotas de un algodón grueso, estopa, mugre y lana que no encerraba ningún tesoro, pero una lejana fragancia, algo fresco, vegetal, brotaba a veces todavía vivo a través del tufo. Envolví una parte en la sábana, puse el elástico de la cama encima, todo cerca de la puerta y lo encendí usando la carta de Cúper como mecha, su papel fino sin renglones, su letra despareja tinta negra y azul, la flor de su firma ardiente.
El silencio del pasillo, la quietud en la escalera sonaban a trampa, pero nadie intentó retenernos. La lucha debía concentrarse en la puerta principal, en la planta baja, en el frente del edificio y sobre todo en el sótano, que era donde la Doña iba a replegarse con sus hijos, todos atraídos por el tesoro del sótano, llevados hacia ahí por su instinto como una especie de insectos o los últimos sobrevivientes de una tribu yendo a enterrarse antes de terminar de morir.
En el primer piso entramos a una pieza que daba al fondo, un baldío de cactus y animales muertos y más allá la calle. Había que agarrarse del marco de la ventana, ir metiendo las puntas de los pies entre los ladrillos y saltar. Dolores sacó medio cuerpo afuera para alcanzarme al chico y yo lo recibí estirando los brazos. Durante ese minuto o dos, hasta que el peso del cuerpo de Dolores estremeció la tierra, y mientras nos mirábamos y al entregárselo con torpeza, entreverando manos y mantas, lo tuve por primera vez en mis brazos. Empezaron a caer las piedras a brotar charcos de fuego a nuestros pies. Frené un poco para dejarla pasar y una piedra se partió en mi cabeza. Caí primero de rodillas, después acostado sobra mi sombra de sangre en el suelo. Otras me dieron en la sien, en el pecho, en la frente. Dolores todavía corría, la cabeza y los hombros encogidos sobre el chico, empujándolo contra su pecho. Volví a acostarme. Era una parte de yuyos bajos que conservaban, como el relleno del colchón, cierta frescura. En una ventana del edificio me pareció ver el perfil de pájaro de la Turca asomado a mi puerta la tarde que dijo hay un laburo para vos y levanté el brazo como diciendo paren que no alcanzo a escuchar, a quién, se me partía otra vez la cabeza, las piedras habían abierto las cicatrices de las mismas heridas y la sangre chorreaba libre sobre mi cara, me velaba la vista, tibia y enseguida empezó a enfriarse en el pelo pegoteado y las cejas, su gusto en la garganta, mirada definitiva al edificio envuelto en el humo y la bruma del amanecer y brazos de fuego asomando por las ventanas que se estiraban agitándose hacia arriba y después entraban dejando ver la pared negra y volvían a salir y antes de entrar otra vez se sacudían arriba y abajo, manoteaban desesperados el aire como un ahogado.